POR UNA BICICLETA

Aquellas emociones no le interesaron, quizá por ser demasiado enfermizo, quizá porque en su primera experiencia con la bicicleta, impuesta por el padre, cayó a tierra y al levantarse la nariz le sangraba y la pierna se le había quebrado, como una débil rama.
Desde entonces, la lectura, los discos y la televisión se convirtieron en sus mejores acompañantes. Las bicicletas y sus fuertes sensaciones quedaron para sus compañeritos a quienes no envidió, al contrario, compadeció por estar expuestos a sorpresivos e imprevisibles peligros.
De adulto no tuvo necesidad de ellas. En una urbe de modernos autos, puntuales ómnibus y eficientes teléfonos, el vehículo de dos ruedas era algo tan lejano y obsoleto como el caballo para el piloto de un avión. Era, simplemente, un pasatiempo de niños y jóvenes. Además, ¿ quién se atrevería a recorrer en ella los veinte kilómetros que separaban su casa del trabajo? Quizá un deportista de musculosas pantorrillas, brazos de hierro y pulmones como fuelles. No él, hombre sedentario de magras piernas y pronunciado abdomen.
No las necesitó hasta aquel año l990. Él jamás supuso que fuera posible, pero lo fue. Los volcanes comenzaron a humear y a expulsar, oleada tras oleada, ríos de lava y piedra, los vientos hundieron todos los barcos y los muros se resquebrajaron como cáscaras de huevo. Sentado en la apacibilidad de su hogar, frente a un viejo televisor, él supo de tales prodigios que, sin embargo, no destruyeron su propio mundo.
No lo destruyeron, pero sí lo resquebrajaron y, de repente, los alimentos escasearon más que nunca, la electricidad disminuyó hasta dejar a zonas enteras en tinieblas y el transporte público, siempre calamitoso, se transformó en una verdadera pesadilla. En ella, un hombre maduro, sedentario, aguardaba una, dos, tres horas, en la espera de un ómnibus al que, cuando llegaba, sólo se podía entrar entre empujones, forcejeos e insultos. En cuanto a los taxis eran o muy caros o se debía poseer la fuerza y habilidad de un pirata inglés, armado de daga, espada y arcabuz para abordarlos.
«Dios, no puede ser», se dijo una noche en su dormitorio, luego de una caminata de quince kilómetros mientras se masajeaba los aturdidos pies, poblados de nuevos callos.
«No puede ser», se repitió cuando el espejo de la cómoda le devolvió su imagen, apergaminada, esquelética, perdidos diez kilogramos de masa corporal a causa de la poca alimentación y los interminables viajes a pie de ida y vuelta al trabajo.
Pero sí podía ser y la siguiente mañana, comprobada la ausencia absoluta de transporte público y privado, recorrió nuevamente, bajo un sol metálico, el camino al trabajo al cual llegó desfallecido, con tres horas de retraso.
Llegó tarde, pero a tiempo de conocer que, en el futuro, se les daría bicicletas a los mejores trabajadores. Con ellas, algo de esfuerzo físico y mucha abnegación se superarían las dificultades hasta la llegada de tiempos mejores, dijo el hombre que hizo el anuncio de la futura entrega. Y a él le pareció que el hombre, al hablar, le miraba con dureza, convocándole al esfuerzo y la abnegación, quizá pensando que él no era, exactamente, un buen trabajador.
Ese día, mientras regresaba a pie de la oficina, meditó sobre su situación y las bicicletas. Decenas de ellas iban por las calles, abriéndose paso, como gansos, trepando y descendiendo, dueñas y señoras de los caminos. Al igual que tropas de ocupación, habían tomado La Habana.
Apesadumbrado, consultó el reloj y suspiró. Cuando llegara a la casa ya se habría acabado el pan en la panadería y por las cañerías no correría una gota de agua. También habría comenzado el corte de electricidad y no podría de disfrutar de su apacible hora de lectura entre siete y ocho.
«Si yo tuviera una», se dijo, interesado por primera vez en las bicicletas, «volvería a casa en quince minutos».
Sí, a pesar de su evidente incapacidad física, él sería capaz de vencer el esfuerzo del pedaleo, los calambres musculares, el ahogo del calor. Si otros recorrían sesenta y hasta ochenta kilómetros diarios ¿ por qué él no lograría hacer cuarenta ?.
Podía ser sencillo: pedalear despacio, evitar los esfuerzos sofocantes, buscar las sombras protectoras de los árboles, y, por supuesto, no regresar de noche.
Desde entonces, el deseo de obtener una bicicleta se convirtió en obsesión, exacerbada, día a día, por las inevitables caminatas o la espera del ómnibus y posterior traslado en él, como una red al matadero o un judío a la cámara de gas. A veces, ómnibus y caminata coincidían al romperse el vehículo público a mitad del trayecto y concluir los adoloridos pies el resto del camino.
 Pero obtener una bicicleta no era sencillo. Dos posibilidades tenía, comprarla en el mercado negro o recibirla en el centro de trabajo. Dura disyuntiva. En el mercado una bicicleta vieja costaba lo que un hombre como él ganaba en seis meses. Además, podía ser una de las tantas robadas en la calle. En el trabajo se entregaban a precios módicos, pero a los mejores trabajadores y él estaba muy lejos de ser uno de ellos. Serlo significaba un duro sacrificio.
Pero obtener una bicicleta no era sencillo. Dos posibilidades tenía, comprarla en el mercado negro o recibirla en el centro de trabajo. Dura disyuntiva. En el mercado una bicicleta vieja costaba lo que un hombre como él ganaba en seis meses. Además, podía ser una de las tantas robadas en la calle. En el trabajo se entregaban a precios módicos, pero a los mejores trabajadores y él estaba muy lejos de ser uno de ellos. Serlo significaba un duro sacrificio.
Él no deseaba ser excepcional, ejemplar ni sobresaliente. Simplemente, quería trabajar, leer y ver televisión. Nada más. Hasta al cine había renunciado por las distancias y la peligrosidad de la noche.
Otros quince días de caminatas y esperas lo decidieron. Se convertiría en trabajador modelo, recibiría una bicicleta y después que Dios decidiera. Entonces comenzó un laborioso proceso de transformación. Se levantaba de madrugada, a las cuatro en punto, para poder tomar un ómnibus entre las cinco y las siete. Si el vehículo no llegaba hacía el recorrido a pie, lenta muy lentamente, con pausas de descanso. Así logró llegar a la oficina siempre antes de las ocho. Luego, al final de la jornada, se marchaba media hora después de los demás y a su casa llegaba casi a las diez.
Se las arregló para vivir sin pan, sin leer y bañarse con el agua recogida en un cubo o no bañarse. Asistió a todas las asambleas y reuniones, a todos los trabajos agrícolas convocados por el sindicato, a todos los actos y mítines políticos, a todas las movilizaciones militares para la defensa del país, a todas las reuniones de estudios, a todas las guardias nocturnas para custodiar el centro de trabajo. A todo dijo sí y, además, sonrió, a su jefe, a los dirigentes sindicales, a sus compañeros.
El esfuerzo fue brutal. Quedó desbaratado, más delgado aún que antes. Cuánto sacrificio, se dijo, y todo por una bicicleta.
Los hechos se desarrollaron según lo previsto. En una gran reunión se anunció que se repartirían más bicicletas.
«Ellas, algo de esfuerzo físico y mucha dedicación nos permitirán vencer las dificultades hasta llegar a tiempos mejores», repitió el mismo hombre de la vez anterior, un gordo rozagante y mofletudo que le miró con simpatía mientras hablaba.
Quedó claro que él era un esforzado, un sobre cumplidor. A media voz, alguien se atrevió a murmurar que, apenas unos meses atrás, él se encontraba entre los apáticos y retrasados. Aquella voz pronto fue silenciada, «porque los hombres tienen el derecho a cambiar, a ser mejores y esforzados», afirmó el gordo mofletudo.
La bicicleta fue suya. Un hermoso ejemplar color rojo, niquelado, poderoso, capaz de recorrer en pocos minutos los kilómetros que le separaban del trabajo. El dinero pagado por ella una ridiculez en comparación con el exigido por los bandidos del mercado negro.
El primer mes resultó agotador, con calambres en las piernas, ahogos, flojera en los brazos, subida de la tensión arterial. Luego, cuando el cuerpo comenzó a endurecerse, el viaje se hizo menos violento y los treinta minutos de los recorridos iniciales se redujeron a veinticinco. Un poco más de entrenamiento y llegaría a los quince minutos imprescindibles para regresar temprano a la casa.
Al comenzar el invierno, con sus rápidos anocheceres y las calles oscuras y solitarias, él ya lograba tiempos de veinte minutos y su cuerpo soportaba mejor el castigo de la marcha.
Pronto podría volver a sus duchas, a su ración de pan casi fresco, a sus programas favoritos de la televisión. Todo por aquella maravillosa bicicleta, se dijo y sus dedos acariciaron con placer el timón, los pies apretaron amorosamente los pedales. Sin duda alguna, era bella y él la había embellecido aún más al limpiarla cada día, pulirla, colocarle dos espejos retrovisores y otros adornos que la transformaban en una verdadera joya.
Pensando en su extraordinaria bicicleta, él llegó, al oscurecer, al tramo final de su recorrido de vuelta a la casa. Sólo tres cuadras de calles desierta y silenciosas lo separaban de ella. Primero, dos cuadras en línea recta, después doblar a la izquierda y enseguida una larga calle en cuyas aceras crecían frondosos y viejos árboles. Contra uno de ellos había ido a chocar, de niño, en su primera experiencia con la bicicleta.
«Ya estoy en casa», se dijo alegre y pedaleo con más fuerza, la vista al frente.
Quizá por mirar adelante no vio al hombre escondido tras un árbol ni la cuerda amarrada al tronco de otro en la acera de enfrente. La cuera tendida a ras del suelo. Él impulsó la bicicleta al máximo y justo en ese momento el hombre alzó la cuerda.
Al igual que en su niñez, fue a dar contra el árbol y cayó por tierra, la nariz ensangrentada, el brazo adolorido. Aturdido, intentó incorporarse y revisar su bicicleta. Entonces si pudo ver bien al hombre.
El hombre armado de un pesado hierro que le golpeó varias veces en la cabeza.
Y todo por una bicicleta.

JULIO TRAVIESO SERRANO (La Habana). Ha publicado, entre otros títulos, Para matar al lobo (1971); Cuando la noche muera (1981), novela que obtuvo ese mismo año el premio UNEAC; El polvo de oro (1996), novela ganadora del Premio de la Crítica Literaria en Cuba, así como el Premio Mazatlán de Literatura en México, y que fuera además finalista del Premio Rómulo Gallego de Venezuela. En 2004 Letras Cubanas dio a conocer otra novela de su autoría: Llueve sobre La Habana.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

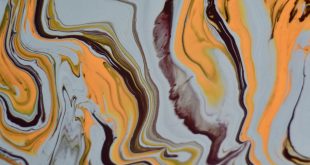


Un comentario