 José Ángel Leyva
José Ángel Leyva
Hace unas semanas leí en la revista dominical de El País, un artículo de Javier Cercas en el que afirmaba que Hitler había sido un lector compulsivo, pero odiaba la ficción –la lectura no lo hizo mejor persona– También recordé al personaje de la novela El Mago (The Magus) de John Fowles en donde uno de los protagonistas (el mago) abominaba también de los mitos, pero amaba la lectura de los ensayos filosóficos y los tratados científicos.
En ese mismo tenor podría pensarse en Platón y su desprecio (aparente) por la poesía, en particular por Homero. Ese largo y profundo alegato de Harold Bloom en ¿Dónde se encuentra la sabiduría? para decirnos que las grandes obras literarias han rescatado el sentimiento y las ideas del olvido, y quizás también al hombre, a su civilización. Es decir, la sabiduría: imaginación, deseo, memoria, y no ciencia y tecnología, nos han enseñado el camino para sobrevivir y entender la existencia humana. Pero esa polémica, que no se agota en unas líneas –debemos pensar también en el divorcio de Las dos culturas, de Percy Snow– me ha hecho reflexionar sobre el supuesto placer de la lectura (como acto recreativo) y su papel en el avance de la sociedad –como si la lectura de la ciencia no fuese parte de esa misma sabiduría anhelada y quizás también del gozo–. Como quiera que sea, para mí, la lectura es libertad.
Mi amiga Gabriela Bautista me pidió hace tiempo unas líneas muy personales sobre el tema para un boletín de CONACULTA, mismas que comparto con ustedes.
Las edades de la lectura
La lectura no ha estado, en mi caso, ligada de manera absoluta al sentido de placer que muchos promotores le otorgan. Estoy persuadido que se antepuso a éste el deseo, la curiosidad, le necesidad de saber, de viajar. El gozo del texto, del lenguaje, vino a desarrollarse con el tiempo, con la propia experiencia del lector que se convierte en elector. Mis recuerdos literarios acusan momentos amargos, difíciles, frustrantes, junto a otros reveladores y, sólo en algunos casos, placenteros, si se piensa en términos de lectura como recreo. El gozo estético e intelectual de un libro pasa muchas veces por el displacer; mas el anhelo de posesión de sus contenidos motiva a seguir el discurso como hilo de Ariadna en su compleja trama. Supongo que eso tiene que ver con las edades de la lectura. Una obra literaria o científica nunca será igual ante los ojos del mismo lector, que tampoco será el mismo si se trata de un buen lector, es decir, de una persona capaz de modificarse a sí misma.
Mis primeros flirteos con la lectura aparecieron en el cine. Mi abuela, una maestra de las de antes, que hacían de su profesión un apostolado, era una cinéfila incurable. A mis cinco o seis años buscaba el modo de estar con ella en el cine, allá, en aquel Durango: «tarde solar de tres funciones». Los subtítulos me intrigaban tanto como el anuncio rojo a los costados del frente de la sala: Exit. Mi inicio fue entonces la salida. Cuando comprendí la magia de las letras mi deseo se reveló allí, en un ambiente fantasmal y en el enigma de una palabra en inglés que es, sin duda, el fin de una función… y algo más. La herramienta de la lectura ha representado para mí, desde esa etapa de la niñez, una llave de acceso al misterio, o como digo en uno de mis poemas: «Un manojo de llaves/ para abrir puertas/ que dan hacia ningún lado». Los comics vinieron a conformar otro momento, ese sí, ligado al placer, pero no a la necesidad de pensar y recrear cada mundo, de reinventarlo. No obstante, muy significativo para la imaginación visual.
Vino la adolescencia y las lecturas propias de esa edad: Hermann Hesse, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, El viejo y el mar, de Heminway, por citar las más conocidas. Como tantos muchachos en la secundaria, fui víctima de la imposición, nos obligaron a leer La Divina Comedia. Fue un libro que no sólo no me provocó placer sino que me pareció una pesada losa sobre la cabeza. Nada más aburrido y menos estimulante. A la vuelta de algunos años comencé a leer a los escritores rusos por influencia familiar; Reportaje al pie de la horca, del checo Julius Fucik, causó hondas heridas ideológicas, y Miguel Hernández, Pablo Neruda, Pessoa, Paz, Dylan Thomas, Antonio Machado se volvieron referentes de mi conversación de café y poetas de cabecera. También asomé la cabeza a Benedetti en El cumpleaños de Juan Ángel y en La Tregua. Justo en esa etapa, un reconocido poeta-filósofo sentenció corte de cabeza para el poeta en ciernes que era yo a mis 17 años. Acudí a leer con poetas de mayor edad; cuando le preguntaron su opinión sobre los textos leídos fijó su crítica en mí y me sugirió no pretender más la poesía. Mi hermano mayor, Pedro, a quien debo la afición por la lectura, y quien me acompañó a esa sesión, me aconsejó hacerle caso sólo en leer más, pero no en desertar de la escritura. Así lo hice, y así lo sigo haciendo.
Entre libros de medicina, de marxismo, entreveré la literatura. Todo era lectura. Pero mi gran descubrimiento fue La Divina Comedia, que hallé revuelta entre algunos tomos de bioquímica. Hojee el libro ilustrado con hermosas láminas de Doré, con prólogo y notas de Borges. Lo saqué de la biblioteca embelesado y sacudido por la fuerza y contundencia de su verbo, era una obra que nunca antes había leído, no obstante haberla hojeado. Extraordinaria esa dimensión del saber que había pasado de largo ante mis ojos. Pero quién piensa en la muerte a los 14 años, quién entiende a esa edad el significado de un camino perdido en la intrincada selva de la existencia, de la política. Sólo después de haber sido introducido por El lobo estepario de Hesse y Crimen y Castigo de Dostoievsky podía entender el extravío. Pero esto era otra cosa, era una epifanía literaria, humana.
Pude entonces reconocer la distancia entre mi primer contacto y el segundo. La idea de compartir esa obra consolidó mi urgencia de buscar interlocutores en un medio árido, escaso de lectores. Cada lectura apremia la necesidad de prolongarla y continuarse en otros, de cultivar la conversación, de ampliar sus posibilidades creativas. Quizás por ello he dedicado buena parte de mi tiempo al trabajo editorial, a la difusión y promoción de la lectura, de la cultura. La madurez de un lector se evidencia cuando elige, decide por sí y para sí, pensado en los demás.

 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
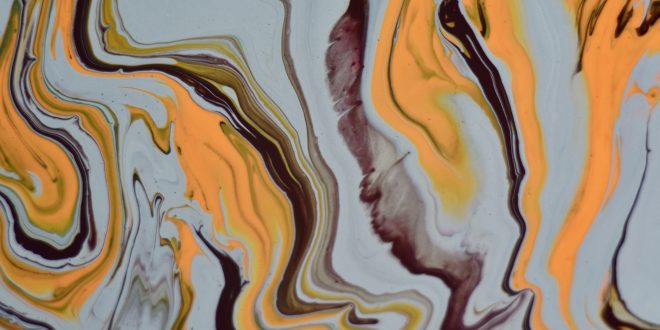



3 comentarios