 Eduardo Hurtado, poeta mexicano muy cercano también a los afectos del argentino, nos habla del exilio en la obra de Gelman. Más que una situación política, condición humana.
Eduardo Hurtado, poeta mexicano muy cercano también a los afectos del argentino, nos habla del exilio en la obra de Gelman. Más que una situación política, condición humana.
Escribir el exilio
Eduardo Hurtado

Para hablar de la obra de Juan Gelman, es imposible soslayar su experiencia como ciudadano rebelde orillado por una dictadura a vivir lejos de su patria. Pero esa experiencia, al pasar por la acción transfiguradora del poema, adquiere un sentido singular y complejo. La producción exiliar de Gelman, por lo demás, no se limita a explorar la vivencia del destierro político: se ocupa también del exilio como condición inherente al ser humano y a la poesía.
Desde la inestable situación del proscrito, Gelman escribió algunos de sus títulos más desgarradores: Hechos, Carta a mi madre, Carta abierta, Si dulcemente, Citas y Comentarios. Pero entre todos ellos Bajo la lluvia ajena es, quizá, el que registra de manera más abierta las vicisitudes de su vida en el exilio. Se trata de XXVI fragmentos, a caballo entre el apunte, la crónica, el diario y la epístola. El libro se publica hacia 1980, cuando el poeta ha cumplido cinco años de vivir fuera de su país. Para mantenerlo a distancia, la dictadura militar se vale de todo género de amenazas, como las que lanza en su contra la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, banda parapolicial comandada por un oscuro ex policía. Gelman vive en Roma con la terrible incertidumbre del destino de su hijo y de su nuera, secuestrados años atrás por elementos del ejército. Lo agobian también las noticias del asesinato, la desaparición y el encarcelamiento de miles de compatatriotas, entre ellos algunos de sus más cercanos compañeros de lucha.
Bajo la lluvia ajena: el título no puede ser más revelador. Implica la circunstancia de estar a la intemperie, sometido al rigor de una lluvia que resulta más adversa por ocurrir en medio de la derrota y el destierro. De manera simultánea, la imagen acarrea alusiones distintas y hasta enfrentadas: a la nostalgia, a la necesidad de hallar cobijo, al tópico del agua que lava y purifica. La llave común es el adjetivo: ahí donde todo está regido por la ausencia, todo se torna ajeno; en una realidad que se afantasma, en esa provincia flotante de la que habla Julio Ramos, una posibilidad de resistir es suscitar la aparición (en la memoria, en el poema) de las cosas que se han quedado lejos. El libro es, en gran medida, la resuelta y apasionada tentativa de consumar una rara alquimia: aparecer ausencias.
Esa tentativa comienza en el recuento memorioso de las pérdidas. Para Gelman se trata de un ejercicio problemático: en el destierro “la verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad”. Los recuerdos, además, acrecientan las ganas de volver y hacen más difícil integrarse al nuevo entorno. Pero el olvido no es alternativa. “No te olvides de olvidar olvidarte”, le demanda Gelman a su corazón afligido. Ligado sin remedio a la presencia de lo ausente, sólo le queda asumir que el país al que las circunstancias lo han llevado no puede ser, en sentido cabal, un lugar. No hay lugar, sino la niebla estricta del exilio en donde todo parece inaccesible y precario. Se puede guardar la ropita en el ropero pero eso no significa haber “deshecho las valijas del alma”.
En el nuevo domicilio, los oriundos son los testigos distantes de una imposibilidad: nada saben ellos de la tierra nativa del exiliado, de sus ríos, su cielo, sus crepúsculos, esas cosas precisas que son la causa de su desasosiego. Ignoran que el cielo no es el mismo en cualquier sitio. ¿Dónde puede estar la Cruz del Sur sino en el Sur? Y tampoco el sol es, bajo otro cielo, el mismo sol. ¿Acaso ilumina Buenos Aires? Aunque las voces del rocío se parezcan a las voces del rocío, “una pequeña lengua las diferencia y las distancia… No rocía lo mismo sobre el Mercado Común Europeo, el más común de los mercados.” Pormenores semánticos. La manera de entender ciertas palabras en los países de adopción constituye otro motivo de zozobra. ¿Cómo ir más allá de la comunicación circunstancial, cómo hacer contacto con “los otros” ahí donde la libertad no es un valor por el que se lucha sino un concepto que se estudia en las universidades? “Nosotros ―sostiene Juan con un pronombre que incluye a los pueblos oprimidos de Latinoamérica― no queremos otros mundos que el de la libertad, y esa palabra no la palabreamos porque sabemos hace mucha muerte que se habla enamorado y no del amor, se habla claro, no de la claridad, se habla libre, no de la libertad.”
Para ciertos teóricos del exilio, la nostalgia es un sentimiento pernicioso que acaba por devorar al desterrado. Gelman defiende lo contrario. La nostalgia, su nostalgia, es algo más que un deseo doloroso de regresar: por ella circula el recuerdo de la calle donde mataron a su perro; por ella vive unido a ese lugar inolvidable. ¿A cuenta de qué, entonces, avergonzarse de tener nostalgia? La memoria punzante de su perro es un reducto necesario para desafiar las tácticas de exterminio de los enemigos: “Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares ―recapitula Gelman―; me quitaron los libros, el pan, el hijo; desesperaron a mi madre, me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, los deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde la ave del ser se balancea ante la noche?” Pero Gelman no cae en el garlito de idealizar a la patria que tanto solicita y que incluso antes del golpe militar estaba lejos de ser perfecta. Para entregarle su lealtad no la quiere intachable: le basta saber que ella, casa “o lechita o pañuelo”, acogió las veces que fue niño. No hay nada militar que pueda oscurecer la memoria de su niñez argentina.
Viaje anclado en la idea del retorno, el exilio es también un territorio confuso donde los “otros”, esos seres con raíces, hablan lenguas oscuras: dicen sepá, nienteafato, ferboten. Lenguas que hacen polvo, por más que pueda entenderlas, el mundo íntimo del desterrado. Todo en el nuevo entorno se desdibuja. Pesadillas de piedra, las calles de la ciudad sueñan que el exiliado es un simulacro. “Calle ajena soñada por mí ―discurre Gelman gelmaneando―: me desoñás perfectamente.” La perra soledad del destierro apenas se menciona en los sesudos balances de los profesores del exilio, los sociólogos del exilio, los llorones del exilio. La cháchara exiliar vuelve menos soportable la desventura de los proscritos latinoamericanos que hacen cola ante sus propios países clausurados; una cola de 14,000 kilómetros en la que se forman decenas de millares de hombres dispersados por la misma injusticia. El poeta los congrega en un inventario inédito: arenguayos, urulenos, chilentinos, paraguanos que tiran de la noche sudamericana.
Hijo de ucranianos de origen judío que abatidos por la pobreza y el despojo emigraron a la Argentina a principios del siglo XX, Gelman hace el recuento de una estirpe marcada por el éxodo: “Mi padre vino a América con una mano atrás y otra adelante, para tener bien alto el pantalón. Yo vine a Europa con un alma atrás y otra adelante, para tener bien alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo: él fue a quedarse, yo vine para volver.” Pero el que se ve obligado a dejar la tierra donde nació nunca termina de arrancársela de “los pies del alma”. El padre de Gelman, obrero socialrevolucionario que participó en la revolución de 1905, fue de Europa a América forzado por las circunstancias; en 1917 volvió a su país, atraído por la posibilidad de un nuevo orden; once años más tarde regresó a la Argentina con la esperanza hecha polvo. Gelman, el único argentino de la familia, hizo el viaje de regreso también obligado por las circunstancias. Genealogías de exiliados van y vuelven, forman una red intrincada de caminos que nadie sabe dónde irán a parar… En la tarde romana, el poeta mira caer el sol; en unas horas, piensa, este sol declinante pasará por encima de lo que fue su casa y la calentará, mientras él tiembla de frío. En tanto, los militares mean la noche marxista-leninista.
En su país, algunos amigos entrañables han fallecido, víctimas de la represión. El poeta Francisco Urondo, entre ellos. Luchador incansable muerto un día de junio de 1976 a los 46 años, ha dado su vida por la felicidad de millones que aspiran a vivir como la gente. Y lastima saber que de su nombre y de su historia adversa se alimenta un oscuro catedrático de alguna universidad. En cambio, reconforta la certeza de que Paco se parece cada día más a los hombres que un día han de triunfar. El catedrático, por su parte, no es muy distinto a otros colegas que empalidecen al conocer los casos alarmantes del exilio latinoamericano y que luego, ya recompuestos, explican que “la solidaridad es necesaria y, sobre todo, mutuamente solidaria”. Todo esto, sin embargo, carece de importancia ante las circunstancias apremiantes del exilio. Lo que de veras cuenta es el crimen de arrancar a la gente de su tierra. “La gente y la tierra quedan doloridas. Al hombre, cuando nace, le cortan el cordón umbilical. Al desterrado nadie le corta la memoria.”. Más que mil discursos sobre la condición anímica del hombre en el exilio, alecciona y conmueve este puntual autorretrato de Gelman: “Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo: nos separan dos mares y un océano.”
No pueden faltar, nunca faltan en esta poesía, las estrategias de la solidaridad, aun ahí donde el imperativo de salvaguardar lo propio acarrea un extremo recelo ante “lo otro”. Esta vez, la estrategia consiste en abrir un resquicio en el sentimiento de extranjería. Mi tierra, razona Gelman, es única, no porque sea la mejor sino porque en mí no hay otra igual, porque en ella y en ninguna otra me reconozco y me completo. Todos estos hombres que me rodean en el exilio, reivindican a mi patria al ser de otra manera, bellos de una forma distinta. Aunque me conmuevo en sus bellezas, no tengo nada que ver con sus maneras de llegar a la belleza. Y esto en sí mismo es hermoso: “dándome su belleza, me dan también la ajenidad de la belleza, por más que la injusticia y el dolor se interpongan…”. A estos hombres y a mí nos iguala una condición irrevocable: somos pedazos del viaje universal; diferentes, contrarios, las mismas olas nos arrastran. Iremos a parar a cualquier playa. ¿Por qué, entonces, no hacer juntos un fueguito contra el frío y el hambre? ¿Por qué no arder bajo la misma noche y así hallar la distancia que nos separa?
En 1978, Gelman volvió por unos días a su país para denunciar ante un grupo de periodistas extranjeros la brutalidad del Estado pretoriano. De aquella incursión clandestina, el poeta reconstruye un par de momentos reveladores. Contra el consejo de algunos, caminó por el centro de Buenos Aires y visitó los sitios que solía frecuentar. Después de todo, ¿quién podría reconocerlo?: habían matado a Paco, al Jote, al Lino, a Josefina, a Dardo, a la Diana tal vez; habían secuestrado a Rodolfo y Haroldo. Visitó el restorán donde su hijo, secuestrado un par de años atrás y de cuya suerte nada sabía entonces, redactó sobre un mantel de estraza estos versos premonitorios: “La oveja negra/ pace en el campo negro/ sobre la nieve negra/ bajo la noche negra/ junto a la ciudad negra/ donde lloro vestido de rojo.” Leyó La opinión, diario en cuyo establecimiento participó y en el cual colaboró durante algunos años. Ahí, un antiguo compañero de izquierda sumaba “su vocesita” a la propaganda de la dictadura. La caricatura de este ex compañero, ex de izquierda, es demoledora: “Hago esfuerzos y no alcanzo a recordar su nombre. Era cuentista, o algo así, como su mujer, que se cagaba en Rosa de Luxemburgo desde posiciones de izquierda. Tenía un ano de izquierda que no le habría impedido evacuar la pitanza militar.”
Al exilio, sostiene Gelman, se le combate con acciones. Quien se limita a observarlo, es absorbido por él y entonces se olvida de sus raíces. El que hace de su destierro una teoría, termina por hablar de sí mismo en tercera persona. Al exilio, como a la realidad, hay que transformarlo: en el sueño, en la poesía, en el quehacer cotidiano. Un paso en esa ruta es vivir el exilio como error continuado. Porque volver sobre el error puede acarrear una verdad. El error, cualquiera, corrige la verdad. Incluso los errores terribles que le abrieron las puertas a la dictadura alientan una verdad: la de la utopía como horizonte irrenunciable.
El hombre, animal que vuela y recorre distancias contra lo irreal, “se rehace negándose”. En el espejo que se construye cada día, su rostro es un proyecto que tira entre pasado y porvenir. El hombre es un ser cargado de presente, o lo que es lo mismo, de lucha entre el mañana y el ayer. Erguido entre dos nadas, el exiliado se afirma cada día en lo que más le falta: en su otromundo diario. Otromundo así, como una sola palabra articulada de un tirón. Ahí, en ese espacio anómalo que ocupa como inquilino de la soledad, debe negar la desmemoria, la traición, los pactos claudicantes; debe buscar frente al espejo el rostro de los compañeros “que murieron con fe y arden bajo la noche y repiten sus nombres y no dejan dormir.” En el insomnio del exilio, la memoria cruje de huesos.
Hoy, Gelman no vive en la Argentina. Respecto a sus motivaciones, podrían aventurarse muchas conjeturas: que si el exilio transformó su existencia al punto de imposibilitar un verdadero reencuentro; que si la impunidad con que se protegió al antiguo régimen lo hubiera obligado a convivir con quienes asesinaron y torturaron a los suyos; que si el país no era el lugar idóneo para proseguir con la lucha a favor de la justicia, a través de la denuncia y los llamados a la solidaridad; que si eran graves las dudas sobre la evolución del panorama político. No obstante, cuando a Gelman se le inquiere sobre sus motivos, él responde con una razón de amor: Mara, su mujer, argentina también, vive en México por elección desde hace muchos años. “Vine a México tras ella, luego de conocerla en Buenos Aires”, sostiene sin empacho. Como sea, México le ha permitido tomar distancia, no con el pasado sino con ciertas consideraciones acerca del pasado. Le ha permitido pensar su historia y, de algún modo, reconciliarse con ella.
Aunque se sabe que el miedo al desexilio puede conducir a esa extraña condición que es el exilio voluntario, en México Gelman no ejerce los hábitos del exiliado. A sus amigos nos consta que comparte a cabalidad las penas, los pequeños triunfos y los continuos descalabros de la gran mayoría de los mexicanos, sin dejar por esto de ocuparse de los ideales por los que un día se vio obligado a permanecer fuera de su país. En México ha encontrado el terreno ideal para aprovechar, conviene decirlo con una imagen de Vicente Huidobro, “la vendimia del destierro”.
Hoy, a Gelman le queda el término acuñado por José Gaos para definir la condición de muchos españoles que emigraron a México con la Guerra Civil: “transtierro”, la integración sin reservas a la “patria de destino”. Condición que sólo puede darse si lo permiten las circunstancias halladas en la nueva residencia: una misma lengua, una historia común, pero también otras de igual o mayor trascendencia, como la posibilidad de compartir sueños y desvelos, insurrecciones y esperanzas. En México, Gelman extiende y corrobora una identidad, la confirma en los frutos que le otorga el nuevo clima. Descubre las ciudades, la “otra” geografía, y en este hallazgo confluyen los paisajes más íntimos, el rostro actualizado de los suyos, el perfil universal del descontento.
En esta feliz reasignación de luchas, deberes y lealtades, juega un rol importante una certeza ya enunciada: la de ser un proscrito originario. Como se ha dicho, Gelman es una conciencia que se sabe exiliada de un decir primordial. La poesía, para él, tiene los hábitos del horizonte: se desplaza, crea el camino de aquellos que se esfuerzan en tocarla y dejarse tocar. De esa patria nómada, nos deja ver Gelman en uno de sus poemas, nunca es dueño el poeta:
El sin tierra ve ahora los otoños que su niñez no sabe traicionar.
Allí pasó mañana. Tiembla de siempre en nunca más. No cesa
su porción de infinito.
Aquí se impone añadir, ya para terminar, que el corazón del sistema poético y vital de Gelman tiene nombre —y el poder de instalar universos. Mara representa para él ese lugar donde confluyen la medida y el delirio. Al constatar las maneras sutiles con las que Juan y Mara se acompañan y se cobijan, se afirma en mí la idea de que el amor, esa necesidad de aniquilarse el hombre a sí mismo para crear un sitio a la medida de lo que ama, es un bálsamo eficaz para todos los exilios.
Texto leído el 22 de abril del 2008 en la Casa de América de Madrid, con motivo de la entrega del Premio Cervantes a Juan Gelman.
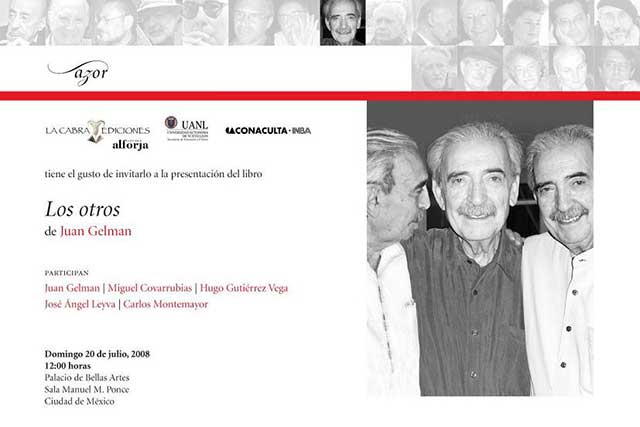
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras



