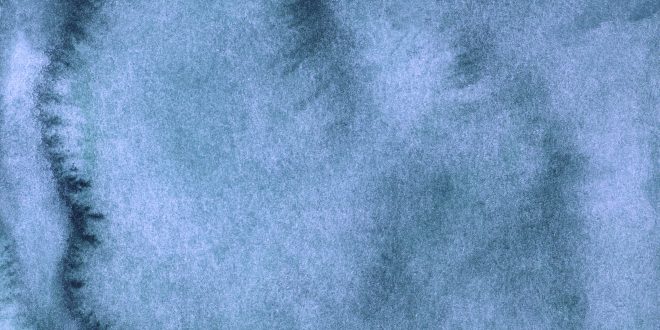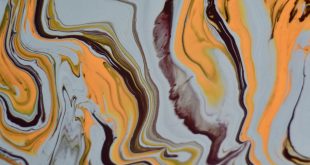El escritor y académico Armando Romero evoca la figura de una de las mayores glorias de la poesía venezolana, alejada como señala Romero, de la poesía del despropósito.
El escritor y académico Armando Romero evoca la figura de una de las mayores glorias de la poesía venezolana, alejada como señala Romero, de la poesía del despropósito.
APÓLOGO DE LOS ÁRBOLES
Armando Romero

Tal vez fue en el boulevard de Sabana Grande, o en mi flamante apartamento de Valle abajo en Caracas, donde por primera vez vi a Eugenio Montejo; pero si mi memoria falla en el espacio, es precisa en el recuerdo de su presencia, del impacto que me produjo la suavidad y delicadeza de sus gestos, su cordial amabilidad y bien fundada humildad. Era el año de 1970. Ahí estaba frente a mí un poeta que no era el estereotipo del pretencioso poeta de la década del 60, porque Eugenio más bien respondía con su compostura y erudición a lo que una vez me había dicho el poeta Jaime Jaramillo Escobar: “Como poetas, nosotros tenemos una gran desventaja porque somos casi analfabetos, nos hemos hecho en la calle, y la poesía merece el estudio, y la reflexión que proviene de una buena educación.” No sé si el poeta Jaime Jaramillo piense hoy así, la vida nos afirma o contradice, pero esta sentencia logró un gran impacto en mí, y consiguió que volviera a mis estudios de bachillerato, que había abandonado para ir a la calle de la poesía, precisamente. Pero pronto volví a perderme en el camino.

Recuerdo que leí sus poemas con cuidado, reconociendo la calidad de sus versos, la justicia con lo real de su imagen poética, pero nada de ello llegó a mí como exaltación, como proclama de la batalla en poesía que habíamos emprendido contra el orden. Por lo contrario, ellos estaban cifrados en mucho de lo que me distanciaba de la poesía como tradición en lengua española, sin percatarme en ese entonces de ese ligero acento vallejiano que los distinguía, y que era para mí como legado algo entrañable. No, no vi nada allí que me llenara de gozo o pasión, que despertara las ganas de mi risa como burla contra lo establecido.
Pero esa distancia que establecían los versos no llegó a lo personal, ya que desde el principio se había instalado entre nosotros un mutuo respeto, que no nos llevaba a una estrecha amistad sino a una cordialidad en el trato, una posibilidad de conseguir en el encanto de los relatos de viajes puntos de confluencia. A Eugenio le llamaba la atención mi mundo andariego por América, y allí, mi amistad con poetas que él admiraba como Enrique Molina, Raúl Gustavo Aguirre, Edgar Bayley, Francisco Madariaga, para citar algunos pocos. De su estadía en la Argentina venía su admiración y cariño por estos poetas. Mi afecto y amistad con poetas colombianos como Álvaro Mutis y Fernando Charry Lara, a quienes él conocería más tarde, pero desde ya estaban dentro de sus poetas queridos, animaban nuestras charlas. Eugenio escuchaba con gran interés mis palabras sobre ellos, mi apreciación por su poesía. Nunca hablamos, que yo recuerde, del nadaísmo.
A mediados de la década del 70 nos volvimos a encontrar. Eugenio regresaba a Caracas de Europa donde había pasado algunos años, y yo estaba viviendo en las montañas de Mérida, en la misma Venezuela, y de vez en cuando me acercaba por Caracas. Fueron encuentros esporádicos, la mayor parte de ellos en casa del poeta Juan Sánchez Peláez. De esos años quedó una correspondencia que todavía conservo como un viejo tesoro de años de luz y gozo. Algún día, quizá pronto, volveré a leer estas cartas, ahora sólo me queda su memoria, el placer inmenso de su hermosa caligrafía, la nitidez de su pensamiento.
A finales de esa década, cuando yo habitaba de nuevo Caracas y su bullicio de pájaros, carros y colores, y trabajaba en la Galería de Arte Nacional, un pequeño incidente nos hizo converger de nuevo. El poeta inglés John Lyons, viajero pobre por América, solicitaba nuestra ayuda durante su estadía en Caracas. Fernando Charry Lara le había dado en Bogotá la dirección de Eugenio y la mía. Eugenio recibió con cariño al poeta caminante y le ofreció toda posible ayuda desde su puesto en el Consejo Nacional de la Cultura.
Al día siguiente de llegar, John vino a mi oficina y concertamos cenar con Eugenio en un restaurante de Chacaito, zona de mucho comercio en la parte este de la ciudad. Luego de que Eugenio se despidiera, decidimos los dos caminar un poco por la avenida Francisco de Miranda, yo enseñándole la vida nocturna de Caracas al poeta y ofreciéndole desde mañana mi casa como albergue. De pronto, sin saber cómo, estamos rodeados de un grupo armado de la policía de Caracas. Obviamente que yo saqué de inmediato mis papeles de identificación, más rápido que “el cowboy que se tragó el oeste”, pero para mi sorpresa John no tenía ninguna identificación. No había considerado necesario cargar sus papeles. Y así, sin más remedio, John fue a parar a la cárcel de Catia, centro de reunión de la peor delicuencia de la ciudad. Yo no tenía mayor idea dónde estaba hospedado, y él sólo alcanzó a gritarme desde el carro de la policía el color de una casa y el nombre de un inmenso barrio central. Al teléfono con Eugenio, quien prometió mover al día siguiente todo el aparato cultural del país para salvar al poeta, decidí ir a buscar ese color amarillo de una casa en El Panteón. Yo tenía horror de que torturaran al poeta esa noche, lo masacraran los hampones. Y de milagro encontré la casa y allí adentro de un cuarto, entre mochilas y zapatos, su pasaporte inglés. Corrí a la cárcel contando los minutos de horror que estuviera viviendo nuestro amigo. Pero no, sentado en un buen sillón de cuero, con un vaso de escocés en una mano y la pipa en la otra, John dialogaba, probablemente sobre Trafalgar Square, con el jefe mayor de la policía. Yo acepté el escocés que me ofrecieron.
He contado esta anécdota porque a Eugenio lo divertía mucho, tal vez por esa doble ironía que llevaba implícita, y en ella esa doble realidad que vivimos a diario los poetas en nuestra América.
Debo señalar que sus ensayos me deslumbraron, ese taller blanco estará siempre en el sitio preciso donde se encuentra su memoria con mi imaginación, y por la ventana oblicua vi el rostro sembrado en poesía de muchos poetas amados; pero lastimosamente su poesía todavía no llegaba a mí en esos años 70. Yo no creía que uno pudiera hablar con los árboles, identificarse con ellos, vestirse de ellos, hasta que conocí a Eugenio Montejo. No, yo creía en otros árboles, los de nuestros antípodas. Los que aparecen gracias a que una de nuestras manos a atravesado el mundo de lado a lado, y allá en Sumatra se convierte en un árbol sin hojas, sin frutos. Los árboles de Eugenio estaban frente a mí y yo me negaba a verlos, a oírlos.
Ya hacia mediados de la década del 80 vuelvo a ver a Eugenio en Caracas. Yo llevaba varios años en los Estados Unidos y ahora cargaba un título de doctor en letras. Mi vida había cambiado substancialmente, pero no así mi idea de la literatura como viaje, como experimento diario, masa proteica ésta del lenguaje para mí. Recuerdo una charla intensa y profunda que sostuvimos en esos días de mi visita a Caracas, pero en ningún momento nos referimos a nuestro trabajo poético, y en mi caso a lo narrativo, ya que en esos años yo había publicado un libro de relatos en Venezuela, donde lo narrado se construye a través del lenguaje, es decir, las palabras cuentan o inventan la historia. Nada de esto era, pienso, de mayor interés para Eugenio, así como mis poemas de poeta de vidrio a rienda suelta. Sin embargo, y debo insistir en esto, a pesar de esta diferencia, que para muchos poetas es definitiva, para nosotros era sólo circunstancial, ya que habíamos comprendido desde siempre la bondad y sabiduría de los límites.
Pasaron varios años y supe de Eugenio esporádicamente desde su paraíso en Portugal, a veces por amigos, otras en una pequeña esquela que se refería a trabajos críticos que yo esperaba él hiciera para mis publicaciones académicas. Coincidimos a principios de la década del 90 en casa de amigos, y por suerte infinita nos reunimos una noche con Fernando Charry Lara, Elkin Restrepo, y otros amigos comunes en lo que sería para mí un encuentro memorable. Ya en esos años yo había vuelto mis ojos hacia la poesía de Eugenio con otra mirada, comprendiendo que la distancia que me separaba de sus poemas era más bien una invención de mi ser intelectual, y no de lo que en mí va y vive la poesía. Quizás algo se había detenido en mi continuo trajinar y ahora tenía más tiempo para la reflexión, para ver por encima y dentro del sentir. Y algo de esto le dije a Eugenio, disfrazando mi reciente hallazgo de la verdad de su poesía, con las palabras de Álvaro Mutis, quien en un encuentro reciente en México me había dicho, al referirse a Eugenio, las más hermosas palabras que un poeta puede decir de otro: “Si fuera mujer, me casaría con él.”
Es común en poesía que el mundo abandone a los poetas, no que se vaya acercando a ellos. Si bien en la década del 60 y comienzos del 70, cuando yo conozco a Eugenio, éste es un poeta antiguo, démodée, frente a mis ojos y a los de algunos de los poetas de la vanguardia de ese entonces, ahora a comienzos del nuevo siglo XXI, Eugenio era el poeta más contemporáneo de todos, el más actual, el que vibraba y hacía vibrar a sus lectores con la palabra viva, en situación. Y no es que su poesía hubiera cambiado radicalmente, era que el mundo había venido a él para recibirlo en la intemporalidad de sus versos.
Una noche en Berlín, en el año 2005, donde ambos estamos atendiendo al festival de poesía de esa ciudad, le informo a Eugenio que he descubierto una pequeña taberna griega, auténtica como en Atenas, y que quisiera me acompañe para tomar un licor de los dioses que se llama sekudiá. Luego de la bendición divina salimos hacia el hotel, el cual estaba frente a un bello parque como sólo en Berlín, y allí, entre esos mismos árboles que lo habían acompañado desde el entonces, estaba el misterio de los mirlos, esos pájaros que fueron siempre su sombra. Poco tiempo después me sorprendería con un poema que así comienza:
Todos los mirlos de Berlín al alba
con el verano dentro de sus cantos.
Al salir ya tan tarde del bar griego,
sus nuevos coros, celebrando el día,
nos escoltan de una acera a otra,
entre muros y ramas.
Todos los mirlos de Berlín cantando
para nosotros con gorjeos helenos,
traducidos de Heráclito.
Nunca habrá última vez, así insisten los que han hecho del polvo sus almas. En el año 2007, Eugenio consigue para mí una invitación al Festival del Libro de Valencia, Venezuela. El ha estado enfermo, yo lo sé, pero es toda mi felicidad ver que podemos compartir un trago de escocés. Ya en nuestros diálogos de Berlín yo le expreso sin ambages mi admiración por su poesía, lo tanto que me conmueven e inspiran sus poemas. Recuerdo que al decirle esto sentí como una gran felicidad, como si yo me hubiera encontrado con el ser de mí mismo allá escondido, mirando de frente los árboles, esperando la voz de las piedras. El también lo sabía, y creo que en el fondo agradecía al hecho de vivir el poder reencontrarse con alguien, como yo, que había necesitado darle la vuelta al mundo para volver al sitio donde él estaba desde el principio.
Uno de esos días del Festival planeamos un nuevo encuentro, ahora en Cincinnati y en mayo del 2008, junto al poeta Arturo Gutiérrez Plaza, amigo común entrañable, quien estaría en esta ciudad para esa fecha.
La noche de Valencia que le dije adiós para no verlo más habíamos compartido una pizza como cena.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras