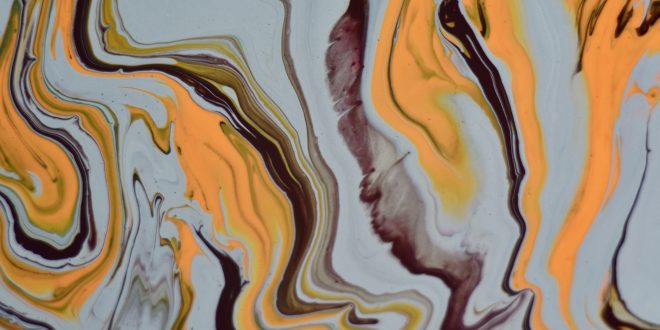Un interesante ensayo de este académico, poeta y ensayista nicaragüense sobre la visión humana, es decir, entre el ver e interpretar.
Un interesante ensayo de este académico, poeta y ensayista nicaragüense sobre la visión humana, es decir, entre el ver e interpretar.
El cristal con que se mira
Pedro Xavier Solís Cuadra
“Así como un hombre es, ve”.
William Blake

Pero imaginemos más bien que esos ojos cerrados por causa de echarse al lecho (la ceguera de los tálamos, pues como se dice, el amor es ciego), no suceda por amor, sino por un raro brote epidémico que deja los ojos anegados como en un mar de leche. En la novela Ensayo sobre la ceguera, José Saramago narra eso: se ha desatado en un país una enfermedad contagiosa que eclipsa los ojos y se pasa como la gripe. Una ceguera física cuyo mal sucedáneo es el egoísmo, esa ceguera espiritual. El egoísmo, al no permitir mirar correctamente al otro, es ciego.
También la envidia es un mal óptico; porque si me mortifica lo que otro posee, nunca voy a ver lo que realmente poseo. No en vano, Dante en el Purgatorio (Canto XIII), dice que los envidiosos tienen cosidos los ojos con un alambre.
El profesor de Física Aplicada de la Universidad de Estudios de Milán, Tommaso Bellini, apunta que estudiando los aspectos físicos de la luz y los mecanismos de la visión humana, se descubre que “nuestro mirar es intrínsecamente un interpretar”. El ojo humano es una continua interpretación de aquello que se imprime en la retina. Cuando llegan los impulsos, la retina, que es una terminación del cerebro, comienza a elaborar, decodificando el impulso eléctrico, que es transformado en un bit; de ahí comienza un viaje de continua elaboración, donde en cada etapa existe una interpretación de la imagen desde las diversas partes del cerebro. Es un proceso de decodificación de lo que vamos percibiendo.
Se ha descubierto que diversas partes de la corteza cerebral están destinadas a aspectos diferentes de la visión; por lo tanto algunas áreas ven sólo el movimiento, otras las formas, y su conjunto restituye la imagen. Según parece, nuestra manera de ver es única, pero limitada. Por ejemplo, el ojo de los insectos, y también de los crustáceos, contiene miles de unidades visuales llamadas omatidias, formadas cada una por un conjunto de células fotorreceptoras. Cada omatidia posee su lente y su propio campo visual, diferente al de los elementos vecinos. El ojo de una libélula puede llegar a tener 30 mil omatidias y como cada una apunta en diferente dirección, el campo visual obtenido es asombrosamente amplio. (En otros aspectos somos competitivos: la codicia de los ojos humanos resiste una comparación con los ojos altamente depredadores del tiburón blanco).
Pero si nuestra manera de ver es pobre en comparación con los insectos o los crustáceos, nuestra manera de percibir es tremendamente desconcertante. La inteligencia de la vista es algo que distingue a los hombres. La mitología griega presenta a los gigantes con un solo ojo como salvajes; la victoria de la inteligencia sobre la brutalidad se ilustra cuando Odiseo, con artimañas, se las arregla para hincarle el ojo al cíclope Polifemo con una estaca aguzada de olivo endurecida a fuego.
En cambio, Lázaro el de Tormes –ese self-made man– se jactaba de haber aprendido todas su mañas gracias a los crueles primores de su amo ciego, “que después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo ciego, me alumbró y adiestró en la carrera de vivir”.
No obstante, el proceso de decodificación de nuestro sentido de la vista no está exento de distorsiones. Que como dice un verso de Jorge Luis Borges: “El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones”.
Algunas veces no captamos las cosas más obvias. En el drama de Shakespeare, El Rey Lear, el conde de Gloster, ya con la gelatina de los ojos arrancadas, tras haber sido engañado profiere: “No sigo camino alguno, y, por consiguiente, no tengo necesidad de ojos. He tropezado cuando veía”. En varias ocasiones, por razones diversas, me ha tocado zurrir igual que Gloster.
Otras veces, vemos las cosas, más que como son, como las imaginamos. Cristóbal Colón, por ejemplo, no albergaba duda alguna de que había llegado muy cerca del Paraíso Terrenal en su viaje transoceánico; y al dirigirse al príncipe Juan exclamó: “Dios me ha hecho mensajero del nuevo cielo y de la nueva tierra de los que habló en el Apocalipsis por medio de San Juan, después de haber hablado de ellos por boca de Isaías; y Él me señaló el lugar donde encontrarlos”. Su mentalidad venía de formarse en una atmósfera mesiánica y apocalíptica.
Nuestro natural padecimiento de fijaciones mentales que nublan nuestra capacidad de percepción, es una distorsión; o una imprecisión, para decirlo en clave borgiana.
Hay una táctica para cazar monos así: se amarra bien a un árbol una bolsa de cuero con arroz. En la bolsa hay un agujero de tamaño tal que por allí pueda pasar justamente la mano del mono, pero una vez lleno el puño de arroz no puede sacarla de nuevo. El mono no tendría más que abrir la mano y soltar el puñado de arroz para escapar. Pero no se desprende de su atraco y lo atrapan. Hartas veces nosotros tampoco soltamos la mano y dejamos ir aquello que nos mete en cautiverio, y, en vez de ponernos a salvo, nos aprehendemos de lo que nos pierde. Una fijación mental que nos desarraiga de la realidad.
Es el caso de los elefantes de los circos, sometidos por un grillete y una estaca superficialmente clavada en el suelo. Su fuerza paquidérmica fácilmente pudiera arrancar la clava, pero fueron condicionados a que no podían cuando de pequeños fracasaron siempre en el intento. Ya el grillo en la pata alcanza más allá: su mente está grillada.
Algo parecido sucedió tras el derrumbe del Muro de Berlín; subsistió por algún tiempo entre las dos Alemanias un muro mental, superpuesto a la gesta libertaria. Se habían volado la barda, por así decirlo, pero una muralla interior retrasó la reunificación alemana.
Porque las fijaciones mentales no nos dan acceso limpio a la realidad. Debemos aprender a verla sin matices ideológicos, como el niño en el cuento “El nuevo traje del emperador” de Hans Christian Andersen, que vio que el emperador estaba desnudo, y lo que dijo respondía exactamente a lo que había visto, a la realidad. (De otra manera cobra sentido el capítulo surrealista y oscuro: “Informe sobre ciegos” en Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, donde los ciegos –la ceguera del hombre moderno– ejercen el gobierno de las Tinieblas sobre la Tierra, los complots demoníacos).
Pero, allende de una realidad que nos cuesta ver tal cual, existe una realidad inabarcable. Henri Poincaré, un famoso filósofo de la ciencia francés, de fines del siglo XIX, preguntó, no sin ironía: “¿Puede un naturalista que sólo estudió al elefante a través de un microscopio, considerar que tiene un conocimiento adecuado de la creatura?”. El microscopio revela la estructura y mecanismo de las células; pero la escala multicelular del nivel microscópico es otra que la de la visión humana. Las dos son verdad, pero no son iguales. Porque siempre hay una realidad que trasciende nuestra percepción. Me explico con otro ejemplo.
Se cuenta que cierto día cuatro ciegos llenos de curiosidad se acercaron a un elefante tratando con el tacto de formarse una idea de cómo era en realidad. Uno de ellos le tocó la panza, el otro hizo lo mismo con una pata, al tercero le correspondió palpar un colmillo y al último la cola. Cuando el elefante se marchó, cada uno de los ciegos estaba lleno de entusiasmo, deseoso de compartir con los otros su experiencia.
Y dijo el primero, el que había tocado la panza: “Es impresionante este animal, es como una inmensa pared”.
“Estás loco”, contestó el segundo, el que había palpado la pata, más bien es como una columna.
“Ustedes no tienen idea de lo que hablan, el elefante es duro como la piedra y su extremo es punzante como una lanza”, exclamó el tercero, el que había sentido el colmillo.
Pero el último, el que le había agarrado la cola, contradijo: “Si está bien claro que el elefante es semejante a una culebra”.
Cada uno de ellos había accedido a una parte de la verdad, y, sin embargo, creía cada uno que la poseía toda la verdad y pensaba que los demás o estaban equivocados o pretendían engañar.
Eso nos puede pasar a todos: nos aferramos a grados de realidad, por ínfimos que sean, pero cuando volvemos absolutos los criterios relativos, llegamos a creer que los que no piensan como nosotros son unos falsarios. Diderot, en su “Carta sobre los ciegos para uso de los que ven”, construye una gran metáfora acerca de la concepción del mundo: “Es que yo presumo que los otros no imaginan de manera diferente que yo”, dice el ciego de Diderot.
El mundo es lo que el ciego piensa, y como lo piensa. En el cuento de H. G. Wells, “El País de los Ciegos” (con su insólita construcción urbana), el vidente es un estigmatizado… una metáfora sobre la suerte que corren los visionarios y una alegoría de la estagnación social.
En aquella breve Fábula de los Ciegos (inspirada en Voltaire) de Hermann Hesse, se cuenta que en un hospital de ciegos, uno de ellos empezó a sentar cátedra sobre el mundo de los colores, y desde entonces todo empezó a salir mal. Un sordo que leyó aquel cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas para opinar en materia de música.
Somos como ciegos. Le damos un valor indiscutible a las cosas que interpretamos apenas parcialmente, cuando la realidad que vemos es una pequeña parcela de la totalidad. El filósofo español Ortega y Gasset explica esto así: el bosque verdadero se compone de árboles que no veo. Al emprender el sendero, los árboles que antes veía son sustituidos por otros análogos. Se va descomponiendo el bosque en una serie de trozos sucesivamente visibles, pero siempre en cada uno de esos lugares el bosque no dejará de ser, en rigor, más que una posibilidad. Sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentiremos dentro del bosque.
El mundo invisible es real. Lo que pasa es que, como dice un proverbio, “si se cae un árbol hace mucho ruido, si crece una selva no se escucha nada”. Entre la espesura del bosque en que nos hallamos, el conocimiento que tenemos de Dios –para decirlo con Karol Wojtyla– “se caracteriza por el aspecto fragmentario y por el límite de nuestro entendimiento”. Sin embargo, creemos que poseemos la verdad, cuando apenas accedemos a una parte de la realidad. Estamos juntos sin vernos. O vemos mucho, pero miramos poco. En ese sentido quizás no resulte tan extraño que, en Los caminos de la libertad, Sartre –por boca de uno de sus personajes– imagine el infierno como una mirada que lo ha penetrado todo. Aquellos que habiendo visto todo, tan pobremente han mirado, al punto de no reconocer a su Señor.
Charles Plumb era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plumb se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una prisión vietnamita. A su regreso a los Estados Unidos, daba conferencias contando su odisea y lo que aprendió en su tiempo en prisión. Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó: “Hola…, ¿usted es Charles Plumb, era piloto en Vietnam y lo derribaron, verdad…?”. “¿Y usted cómo sabe eso?”, le preguntó Plumb. “Porque yo plegaba su paracaídas. ¿Parece que le funcionó bien, verdad?”. Plumb casi se ahoga de sorpresa y gratitud. "Claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí". Plumb no pudo dormir esa noche, preguntándose: "Cuántas veces lo vi en el portaaviones, y no le dije ni los buenos días, porque yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero…". Pensó también en las horas que ese marinero pasó en las bodegas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien a quien no conocía. A partir de entonces Plumb comenzaba sus conferencias preguntándole a su audiencia, "¿Quién plegó hoy tu paracaídas?”.
Todos tenemos a alguien a quien perdemos de vista. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Dios, a quien no vemos, es más fácil que lo perdamos de vista. Mejor veía Tobit, permaneciendo fiel a Dios, aunque quedara ciego cuando le cayó en los ojos excremento de gorrión (Tb 2). Ya no digamos Santa Lucía, con sus dos ojos en el platón del emperador Diocleciano.
Cierto que más de lo deseable la realidad es funesta, y puede tornarse así en un pestañear de ojos: “la fortuna, errante puta”, clama el Bufón del rey Lear. El infortunio es natural que nos tiente como a Edipo, con las pupilas chorreando sangre, a no querer ver más la luz del día. ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?… Cuando Sansón le abrió todo su corazón a Dalila, perdió su fuerza y los filisteos le sacaron los ojos; había traicionado su nazareato al revelarle su secreto. Esta es materia de la obra de John Milton, Sansón Agonista: la ceguera del corazón, la debilidad del hombre con la hembra.
Razón por la cual hay otros ojos que es necesario ejercitar: los ojos del corazón. Para el filósofo Romano Guardini: “Las raíces del ojo yacen en el corazón… El ojo ve a partir del corazón”. Mirándolo bien, ese es el añadido que hace humana la visión. Algo que llegó a saber muy bien Tiresias, quien siendo adolescente vio a Atenea bañándose desnuda, y la diosa, de un pudor total, “le puso entonces las manos sobre los ojos y lo dejó ciego”. Como la madre de Tiresias le suplicara a Atenea que le devolviera la vista a su hijo, la diosa le dio visión interna a modo de compensación, convirtiendo a Tiresias en uno de los adivinos más celebres de la mitología griega.
“La visión”, dijo el escritor irlandés Jonathan Swift, “es el arte de ver las cosas invisibles”. De forma más contundente se expresa el francés Antoine de Saint-Exupéry: "Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos". Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar y que el mundo externo no perturbara sus meditaciones.
Las ostensibles apariencias engañan. Somos como troncos de árboles, escribió Kafka, que aparentemente sólo están apoyados en la superficie y con un pequeño empellón se les desplazaría; lo cual es imposible, porque están firmemente unidos a la tierra. Pero atención –agrega– también eso es pura apariencia. (El ciego de Betsaida, al recobrar la vista después que Jesús le untó saliva en los ojos, primero ve a los hombres como árboles que andan).
Sabemos que a Dios no le preocupan las distinciones visibles; o los logros visibles, las obras exteriores. La virtud cristiana, dice San Agustín, es de tal género que “no se la puede desplegar ante ojos humanos”. La fe que salva es interna e invisible, no se fija en lo aparente. La fe es ciega: aquí se invierte la fórmula de Tomás apóstol de hasta no ver no creer. Hay que perder la vista como Pablo camino a Damasco. Por eso, “ver con los ojos de la fe” significa, escuetamente, ver la necesidad que tenemos de Dios. Esa luz cegadora.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras