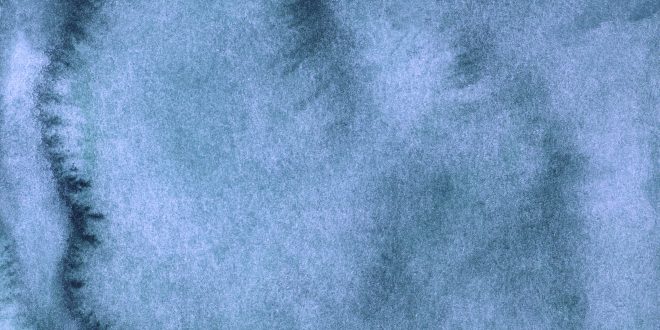Pedro Xavier Solís Cuadra hace una detallada exposición sobre las potencias y cambios de la escritura, sus peligros y caminos posibles, desde las más antiguas formas hasta los nuevos soportes electrónicos.
Pedro Xavier Solís Cuadra hace una detallada exposición sobre las potencias y cambios de la escritura, sus peligros y caminos posibles, desde las más antiguas formas hasta los nuevos soportes electrónicos.
La escritura (y el homo litterarum)
Pedro Xavier Solís Cuadra

En su extraordinario ensayo “El culto de los libros”, Jorge Luis Borges cita que el mundo, según Mallarmé, existe para llegar a un libro; y según León Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo: es, mejor dicho, el mundo. Así a Don Alonso Quijano el mundo le fue propinado por libros, de tal suerte que “se dio a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda”.
Francis Bacon declaró a principios del siglo XVII en su Advancement of Learning, que Dios nos ofrece dos libros para que no incidamos en error: el volumen de las Sagradas Escrituras, que revela Su voluntad; y el volumen de las creaturas, que revela Su poderío. Es decir que la Naturaleza consigna su propio “abecedario” con el que se escribe el texto universal. El universo es un libro; o, mejor dicho, una biblioteca. De ahí pues, que, como también dice Borges en su cuento “La Biblioteca de Babel”, la biblioteca existe ab aeterno, y el hombre es su imperfecto bibliotecario.
En los primeros tiempos de la humanidad, el hombre se valía de la narración oral para recordar y transmitir el recuerdo de los acontecimientos: las desdichas tejidas por los dioses para que a los hombres no les falte algo que “cantar” (Odisea, Libro VIII). Después, durante la Edad de Bronce, la complejidad social (en los asuntos gubernamentales, religiosos y económicos) excedía la capacidad de la memoria humana, al punto que la escritura se hizo necesaria para codificar los signos de la Naturaleza, el libro de las creaturas. En consecuencia, la escritura fue inventada. Resulta comprensible, entonces, que sea a Hermes, el dios del comercio, a quien la mitología griega atribuye el haber dado signos a la expresión fonética.
Convencionalmente, y no sin razón, los historiadores toman la invención de la escritura como la línea divisoria entre la prehistoria y la historia. Para preservar la memoria histórica, los pueblos necesitan escritura, que es la trascripción del lenguaje oral. Los pueblos que no disponen de escritura no pueden tener historiografía. Por tanto, la escritura de la historia es inseparable de la historia de la escritura. Por medio de la escritura se consagra la vida histórica. Se establece comunicación con los muertos. Y en algunos casos, como en Las mil y una noches, se cambia un relato por un día de sobrevivencia.
En Mesopotamia los escribas inscribían sus relatos sobre tablillas de arcilla, que después cocían para asegurar la permanencia de lo que habían escrito. El uso de tablillas de arcilla como material para la escritura y de estiletes de caña como lápices, registra la llamada escritura cuneiforme, aceptada comúnmente como la más antigua expresión escrita. Los babilonios comparaban el cielo estrellado a los signos de la escritura grabados sobre una tablilla.
(Argumentaba un editor que si los habitantes de Mesopotamia hubieran empleado para sus mensajes una especie de e-mail en lugar de las usuales tablillas de arcilla, apenas sabríamos hoy algo sobre ellos. Si se hubiesen conservado los soportes de datos de épocas tan remotas, probablemente no poseeríamos ya el soft-ware para leerlos. Y si lo poseyésemos, probablemente no sabríamos distinguir, en la inmensidad de textos transmitidos, lo importante de lo no importante, y por ello sabríamos en definitiva tanto como tan poco).
Mientras que en Egipto se empezó grabando signos sobre papiros y conchas (este tipo de escritura “jeroglífica”, voz procedente del griego, significa sagrada, porque eran los sacerdotes egipcios quienes se servían de este sistema para grabar sus textos; principio de lo que se denominó más tarde escritura hierática en el delta del Nilo); y luego sobre madera y piedra (tal la escritura demótica en la última etapa del Antiguo Egipto –que es el punto de partida de muchas escrituras semíticas–, más abreviada que la hierática y vinculada a asuntos no religiosos, sino cotidianos, literarios y de comercio).
Documenta Isaac Asimov que la idea de la escritura surgió en varios pueblos independientemente; pero la idea del alfabeto parece haber aparecido sólo una vez: en Canaán, en algún momento anterior al 1400 a.C.
La escritura existía desde quince siglos antes de la invención del alfabeto, pero sólo con éste surgió la clara posibilidad de que la gente común aprendiese a leer y escribir. Y desde la invención del alfabeto habrían de pasar otros quinces siglos para que se produjera la separación gradual de las letras de los textos en palabras y frases. En los inicios de la escritura alfabética los textos estaban compuestos por letras que formaban una aglomeración consecutiva y compacta, sin puntuación. Esto hacía tan difícil su lectura que era indispensable leerlos en voz alta, para ir demarcando con el tono de la voz las palabras y las frases. Mediante el desarrollo de la puntuación fue posible la aparición de la lectura silenciosa.
Los fenicios (que eran cananeos de la costa) fueron los primeros que utilizaron la escritura alfabética, que en vez de expresar la simbología ideográfica, expresa sonidos; del alfabeto consonántico fenicio se derivan el griego y el latino. Este alfabeto fenicio fue perfeccionado por los griegos, que inventaron la notación de las vocales, notación imprescindible en una lengua indoeuropea, y ellos lo difundieron por Europa.
Intriga en la mitología griega cierto anudamiento entre la muerte y la letra: aunque Hermes redujo los sonidos a caracteres –utilizando formas cuneiformes porque las grullas vuelan formando cuña–, fueron las tres Parcas quienes inventaron las primeras letras (incluyendo las cinco vocales) del alfabeto. Tal vez los griegos quisieron decirnos que la letra también mata, y, por tanto, es parte de un ministerio de muerte.
De cualquier modo, inventada la escritura, el libro fue su consecuencia.
El descubrimiento del papiro introdujo una innovadora forma del libro. Aunque ya existían muchos objetos en los que podían observarse un conjunto de signos escritos constituyendo un texto, el rudimentario origen del libro ocurre cuando se utilizó el papiro dándosele la forma de un rollo con el fin de transportarlo y almacenarlo. El papiro es una caña que abunda en las orillas del Nilo, muy hermosa por sus penachos de espigas con muchas flores pequeñas y verdosas. Los egipcios abrían la corteza del tallo con un punzón, y de éste sacaban la capa interna, la médula fibrosa, en tiras sutilísimas que pegaban entre sí formando largos rollos; y en esas delgadas y lisas láminas escribían.
En la medida que el uso de la escritura se difundió en el mundo antiguo, creció la demanda de papiro. Los egipcios tuvieron un intenso comercio con una ciudad llamada por los griegos Biblos, situada sobre la costa mediterránea 400 kilómetros al nordeste de la desembocadura del Nilo. Biblos se convirtió así en centro de comercio de papiro, hasta tal punto que los griegos empezaron a llamar al papiro, “biblos”; y a un escrito hecho en un rollo de papiro, “biblion”. De ahí proviene la palabra Biblia; y la raíz griega de palabras como bibliografía y biblioteca.
En Grecia fue donde se inició la verdadera época de esplendor del libro antiguo. Uno de los indicios más claros del auge del libro antiguo probablemente sea la construcción de la Biblioteca de Alejandría, que tuvo como objeto primordial recopilar la mayor cantidad posible de textos de la literatura griega, así como la recuperación y conservación de escritos procedentes de otras culturas, particularmente de la egipcia.
El papiro, pues, llegó a Grecia y luego a Roma, procedente de Egipto. Catulo inicia así una colección de poemas: “¿A quién voy a dedicar mi agraciado librito nuevo, recién alisado con árida piedra pómez?”. Con piedra pómez se pulían e igualaban las dos extremidades del uolumen, consistente en una larga tira formada por hojas de papiro encoladas, que se enrollaban alrededor de un eje de madera o marfil (umbilicus).
Poco después del descubrimiento del papiro, en una antigua ciudad del Asia Menor llamada Pérgamo, se ideó el uso de pieles curtidas de animales. Las pieles así tratadas recibieron el nombre de pergamino. Se utilizaban principalmente los cueros de cabra o de carnero. Diodoro de Sicilia dice que los libros sagrados de los persas ocupaban en pergaminos nada menos que mil doscientas pieles de buey.
En Grecia comenzó a difundirse la práctica de unir las inscripciones en tablilla o madera, formando una especie de cuaderno. Más tarde, en Roma, este cuadernillo comenzó a hacerse con pergamino, y se le llamó codex, dándose el paso de la tablilla al rollo y de éste al folio.
Esta nueva transformación del aspecto del libro permitió que se generalizara la costumbre de poner título, pues hasta entonces apenas se identificaban –y no siempre– los rollos. También se empezó a enumerar las páginas, procedimiento inútil en el rollo ya que su naturaleza no daba lugar a confundir el orden del texto.
En el siglo VI se ideó el sistema de borrar la escritura de los manuscritos antiguos debido a una escasez de papiros y pergaminos. Este sistema se conoce con el nombre de palimpsesto.
Un gran avance en la confección del libro se logró con la aparición del papel. Sin embargo, en el medioevo el activo comercio e intercambio de libros desapareció, pues su alto costo los convertía en productos de lujo, poco comunes en la vida cotidiana de la sociedad medieval. Y no sólo eran productos de lujo, sino que en realidad se empezaron a elaborar como tales, resguardando los cuadernos entre dos tapas de madera, marfil o metales preciosos. Los libros sagrados merecieron con preferencia la máxima atención de los encuadernadores, y las tapas iban adornadas con aplicaciones de oro y pedrería. No sería sino hasta mucho después que se substituiría la madera o los metales por el cartón para fabricar las tapas de los libros, lo que ya fue factible debido a la reducción de sus dimensiones, y con lo cual disminuyeron los costos de producción.
Tradicionalmente se atribuye a los chinos la invención del papel. Los árabes divulgaron su fabricación hacia el siglo XII, pero ya desde el siglo II d.C. los chinos habían comenzado a usar una técnica para imprimir páginas enteras: consistía en tallar una piedra en relieve, a la que se le untaba tinta y luego se ponía encima una hoja sobre la que se ejercía presión, quedando impresos los caracteres.
De la compresión sobre piedra se pasó a la compresión sobre madera. La «Tripitaka Koreana», canon budista del siglo XIII, fue labrada en placas de madera con 52 millones 382 mil 960 caracteres; el total de 81,258 placas pesa 320 toneladas que apiladas alcanzan 3,2 kms de altura. Tripitaka es un tipo de escritura que en sánscrito significa “triple cesta”. Es fundamentalmente un canon escriturario del budismo, dividido por temas en tres colecciones –o cestas– de escritos.
Esta misma técnica de tallar tablas de madera se empleó en Europa a principios del siglo XV, pero la gran transformación vino a mediados de ese siglo, cuando un orfebre de Maguncia llamado Juan Gutenberg, inventó la imprenta de tipos de metal movibles (la madera era demasiado blanda para resistir reiteradas veces sin deformarse la compresión de una prensa). Se encerraban los caracteres en un marco a fin de formar una plancha rígida para poder colocarla en una prensa; sobre una tabla quedaba plana la hoja de papel; la plancha, untada de tinta, bajaba hasta ella dejando la página impresa. En 1445 publicó en Maguncia el primer libro impreso por este nuevo procedimiento: la famosa Biblia latina de 42 líneas por plana. Anterior a este suceso, los libros se producían uno por uno, de manera artesanal, escritos por los llamados copistas cuyo oficio era precisamente escribir de su puño y letra cada uno de los libros que había en circulación.
(No obstante es importante aclarar que el «Jikji», un libro budista coreano no muy listado en Occidente, es para la UNESCO el primer libro impreso con tipos métalicos móviles, más de cien años antes que Gutenberg. Lo compiló el gran maestro Baegun en 1377, el año en que en Europa aparecía la baraja de cartas).
Después de Gutenberg el arte de imprimir libros se extendió rápidamente por el mundo entero. Los libros impresos durante los primeros cincuenta años de la imprenta se denominan “incunables”. Pero la profesión de editor podríamos datarla con la revolución francesa. La “edición”, la difusión de ideas por esa vía, fue consecuencia del desarrollo de la sociedad burguesa.
Ahora “hablar como un libro” significa hablar con corrección y autoridad. “Hacer libro nuevo” significa empezar a corregir vicios con una vida arreglada. “Leer en mi libro” indica fidelidad conyugal. Y cuando “algo no está en mis libros” significa que no estamos de acuerdo. En cambio, si “estamos en la misma página” significa que opinamos igual; y “doblar la página”, que obviemos la discusión y miremos hacia adelante.
En Mesoamérica, los aztecas que aparecieron entre los años 1100 y 1300 d.C. sobre las altiplanicies del Anahuac, al sojuzgar a numerosas tribus asimilaron sus culturas, y al obligarlas a pagar tributos tuvieron que dar gran importancia a los atados de amatl (“árbol que habla”) o papel elaborado de cortezas, que les servían para llevar cuentas. Esto explica, como escribe Carlos Samayoa, que el papel fuese considerado por los aztecas como algo de un gran valor político y administrativo; además de ceremonial y religioso. “Por noticias y referencias procedentes de diversos orígenes puede inferirse que a mediados del siglo XIV, mayas, toltecas, zapotecas, aztecas y totonacas, conocían una escritura jeroglífica, que ya se aproximaba a la fonética; que eran expertos fabricantes de varias clases de papel; y que se daban perfecta cuenta de la gran importancia que tiene ese material en el desenvolvimiento de la cultura de los pueblos”, indica Samayoa.
Los libros hechos con ese papel eran objetos muy terminados. Pedro Mártir de Anglería, que gozó la oportunidad de tener en sus manos los dos ejemplares que Hernán Cortés envió al Emperador Carlos V, dice al hablar de esos extraños volúmenes: “Ellos no los encuadernan como nosotros, hoja por hoja, sino que extienden una sola hoja de una longitud de muchos cúbitos (codos), después de haber pegado cierto número de hojas cuadradas con un betún tan adherente que el acabado parece haber pasado por las manos del más diestro encuadernador”.
Y Diego de Landa en 1561 se refirió a los libros aborígenes en estos términos: “Usaban también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias; y con ellas y figuras y algunas señales en las figuras, entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles grande número de libros destas sus letras; y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba mucha pena”.
Los libros siempre han causado desconfianza a quienes quieren controlar la libertad de pensamiento. Ese fue el caso del filósofo azteca de la guerra, Tlacaéletl, quien consideró que su pueblo había llegado a una etapa culminante de su historia y mandó que se quemaran todos los libros de los aztecas y de las naciones conquistadas, para que se pudiera escribir una nueva historia –ilusa por excluyente–. Cuando fueron destruidos los antiguos libros, Tlacaéletl dictó y revisó el nuevo enfoque de la historia azteca. A la llegada de los españoles, la única versión histórica existente, lamentablemente, era la de Tlacaéletl; el resto de las tradiciones se creía que habían sido consumidas por la vana autosuficiencia del “nuevo enfoque”. Este es un ejemplo de cómo la naturaleza excluyente de algunos procesos políticos atenta contra la cultura. Mucho tiempo después se descubrieron otras versiones históricas que habían sido conservadas clandestinamente. Este también es un ejemplo de cómo la cultura encuentra subterfugios para preservarse del poder despótico.
Y si nos remontamos en el tiempo y el espacio, en el 303, mediante edicto del emperador Diocleciano, sabemos que se desató una persecución contra los cristianos que incluía su expulsión de los cargos públicos, la imposibilidad de defensa frente a cualquier tipo de acusación, la prohibición de liberar a los esclavos que fueran cristianos, la tortura, la destrucción de sus lugares de culto y también de sus libros sagrados.
Algunos siglos después el Califa Omar, tras unir toda Arabia bajo el estandarte verde de Mahoma, entró en Alejandría. Sus huestes le preguntaron qué hacían con la Biblioteca, una de las maravillas del mundo. El Califa respondió: “Si estos libros contienen lo que está escrito en el Corán son inútiles, y si no lo contienen están equivocados, por lo que son peligrosos… Quemadlos todos”. Así lo hicieron, devastando uno de los mayores tesoros del espíritu, formado por miles y miles de manuscritos que contenía más de veinte siglos de cultura y sabiduría.
Y para dar un ejemplo del cercano siglo XX, el régimen sanguinario de Pol Pot en Camboya pretendió establecer un “año cero”: destruyendo el 80 por ciento de los libros sobre cultura camboyana para borrar los vestigios del pasado y matando también a los bibliotecarios. Los libros más valiosos estaban escritos en hojas de palmera, y como las hojas se deterioraban debido a la humedad del trópico, los libros debían ser copiados de nuevo cada cierto tiempo, una labor llevada a cabo por monjes budistas. Pero los Khmer Rojos exterminaron también a los monjes, de modo que no quedó nadie para salvar lo poco que había sobrevivido de la Biblioteca Nacional de Phnom Penh. “Donde se queman los libros”, había advertido Heine, “también los seres humanos están destinados a ser quemados”.
Desde hace siglos, la civilización de una sociedad se mide por su capacidad para “asir” libros. La UNESCO recomienda leer como mínimo cuatro libros al año per cápita para colocar a la sociedad en la vía del desarrollo. Sin libros, el desarrollo de la civilización habría sido imposible. Para Marx, por ejemplo, los libros son la base de todo progreso social (El Capital, cap. 5). No en vano la raíz latina de libro (“liber”) es la misma raíz de libre; tal vez porque los libros nos hacen libres. Pero además, los libros, como la muerte, nos hacen iguales, son los grandes niveladores sociales. Es decir que el ejercicio de la lectura está en la esencia de la democracia. De ahí que la división del mundo entre dos grupos sociales, los que leen y los que no leen, podría significar la derrota de la democracia.
Sin embargo, la industria editorial año con año se contrae. Existen varias causas que propician su desplome. En primer lugar, el índice de analfabetismo. En segundo lugar, el poco hábito de lectura o “neo-analfabetismo”, como lo llamaría el poeta español Pedro Salinas. En tercer lugar, el avasallamiento audio-visual.
¿Será que estamos presenciando el final del libro como lo conocemos hasta ahora?
Cada vez que surge una nueva tecnología, se tiende a formular este tipo de pregunta y a pensar en las cosas que podrían quedar obsoletas. Ya ocurrió con la aparición de la televisión, que supuestamente iba a sepultar a la radio y el cine. Cosa que ciertamente no ocurrió. Y, aunque sí suceden casos en que lo nuevo deja atrás lo viejo (como cuando el teléfono terminó por desterrar al telégrafo), también se dan muchas situaciones en las que las innovaciones sirven más para complementar que para suprimir lo existente.
En el itinerario del libro podríamos estar presenciando la adopción de un nuevo formato: el libro digital (e-book o kindle…)como complemento del libro de papel. Pero no soy pesimista en cuanto al futuro del libro. Creo que el cultivo bibliófilo ligado a mis hábitos de vida, sobrevivirá la crisis actual para beneficio de la cultura, que es decir, de la humanidad.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras