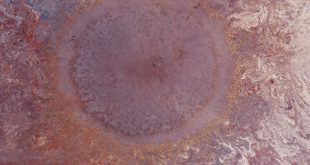Recuperamos el prólogo que el poeta colombiano le hizo a la antología hecha por José Ángel Leyva “A cada quien su animal”, de Antonio Cisneros.
Recuperamos el prólogo que el poeta colombiano le hizo a la antología hecha por José Ángel Leyva “A cada quien su animal”, de Antonio Cisneros.
Animalario de Antonio Cisneros
JUAN MANUEL ROCA

En el mundo entero hay poetas de pasiones vegetales. En sus poemas
crecen el álamo, el ciprés o el olivo, si son europeos; el baobab, si son
africanos; la milpa, el flamboyán, los ombúes, el araguaney, el cámbulo
o el guayacán, el cadmio o el magnolio, el jagüey o el caucho, según sus
geografías físicas y según sus geografías interiores, de estirpe americana.
Sin que sea tan tajante la división entre poetas solares y poetas lunares,
o entre poemas vegetales y zoomorfos, sin que exista tan estrecha taxonomía,
se dan ciertas proclividades, ciertas obsesiones que a veces resultan
emblemáticas de un autor o de una obra. En el caso del reino animal hay
algunos que a veces terminan por identificar a los poetas.
A tal punto se llega en esta dirección que podría pensarse que los tigres
que se fugan de los versos de Borges a veces se esconden en una jungla
de palabras o se aparean con los tigres de Eduardo Lizalde. A lo mejor
saltan de la palabra árbol a la palabra gacela, después de haber flameado
en las selvas nocturnas de William Blake.
El ruiseñor de Keats —un pájaro que no existe en América— ha cantado,
sin embargo, en las jaulas de nuestros anaqueles con sólo abrir un
libro suyo. Conocemos bien a los pájaros pihis fabulados por Apollinaire,
esos pájaros que, por carecer de un ala, deben volar en pareja.
Las moscas —las molestas moscas—, bichos dípteros tan vecinos de los
muertos, acosaron el aire y nuestros ojos en un poema de Antonio Machado.
Muchos hemos andado a lomo del burro de Vallejo, de su burro
peruano en el Perú, y hasta le hemos perdonado para siempre su tristeza.
¿El cuervo agorero de Poe repitiendo su incesante “nevermore”, el albatros
de Baudelaire —rengo como cualquier poeta—, los gatos en cuyos
ojos los chinos pueden leer las horas según el mismo Baudelaire, qué
filiación tienen, a qué especies pertenecen? ¿Se trata de una cadena biológica
en la que la poesía vive a expensas de ellos? ¿De una tregua en la
guerra de extinción a que el hombre los somete para que, subestimados
o perseguidos, amedrentadores y salvajes, incomprendidos y ofendidos,
acaten la paz de la letra muerta? ¿Cuántos animales en extinción quedarán
solamente en el poema?
Las luciérnagas de Tablada, al igual que la pulga (cuyo solo nombre
científico —pulex irritans— invita a mover de manera incesante las uñas
en la piel), la amorosa pulga de John Donne que, al mezclar la sangre de
dos amantes fecunda el mestizaje, se tornan por medio de la poesía en
una suerte de bestiario de entre-casa, de pacto de no-agresión pero, sobre
todo, en una manera de exorcizar un culposo hostigamiento humano.
Hasta los pésimos zoonetos con los que nos castigan los malos poetas por
momentos nos atraen.
La poesía de Antonio Cisneros tiene muchas vertientes y canales que
se adentran en la historia de Perú, tanto en el exilio como en el inxilio
del hombre americano, en su humor disolvente y pertinaz que pone un
toque de lucidez a nuestra tragedia colectiva en la forma como adopta
máscaras y contra-máscaras, discursos y contra-discursos. Cisneros posee
la salud del lenguaje y la salud del que duda.“Como pocos, ha sabido
abrir la poesía a distintas áreas de la realidad, pero lo ha hecho reafirmando
las posibilidades del discurso poético”, afirma Julio Ortega en el prólogo
a su Poesía reunida.
En todas esas áreas reales, para seguir el anterior lineamiento, hay amplios
dispositivos de la imaginación y del lenguaje que se interesan por los animales, por esos seres que, temiéndoles, amándolos o amaestrándolos, resultan a veces tan irreales como nosotros mismos.
Como pocos poetas latinoamericanos —tal vez como Rubén Darío,
Jorge Luis Borges, Jorge Carrera Andrade, José Juan Tablada, Leopoldo
Lugones, Francisco Madariaga—, Cisneros pregunta por esos desconocidos
parientes, los animales. De ese aspecto de la poesía de Antonio Cisneros,
de su inmersión en una zoología real y a la vez imaginada trata esta
antología de uno de los más notables poetas vivos del continente, un
continente al que, sin duda, le iba mejor cuando el mundo era plano.
Es una muestra temática en la que ronronean sus gatos sibilinos, ronda
un puercoespín en las colinas de Budapest y de la soledad, hay una
suerte de naturaleza muerta con lenguados y falsos pescadores dinamiteros
y un ave negra, un córvido sin gracia, que pone el contrapunto de
su tizne en el blanco invierno de Moscú. Podría decirse que su manera
de hablar de los animales carece de una carga simbólica. Es algo que creo
ver como una constante de su poesía: la desmitificación de temas y de heráldicas,
la caída de muchos íconos, el desbande de espejismos en un ámbito
desacralizado y cotidiano.
Otra cosa son sus animales domésticos pero peligrosos, como la ballena.
No es la suya la de blancura de nieve que persiguieron al mismo tiempo
Melville y el capitán Ahab para arponearla. Es una ballena quizá más
riesgosa, que navega huyendo de nosotros pero albergándonos en su vientre.
La ballena de Cisneros es su propia casa, su propia morada filosofal o
su equipaje. Partiendo de la idea de que Jonás “y los desalineados” viven en
el interior de un cetáceo y que, por tanto, deben pasar noches de hielo y
de penumbra, su huésped debe inventar un periscopio para avistar otras
ballenas, aquellas que los poetas escaldos llamaban, en su afán metafórico,
cerdos de los oleajes. El poeta se pregunta qué pasaría si, por descuido,
en ese tráfico de objetos y en la manipulación de ellos en el vientre de la
ballena, llegaran a arrancarle una costilla. Y concluye que el gran animal,
volcando su ira dentro de sí, podría matar a tan molesto inquilino. No por
vivir en casa —parece decirnos el poeta— se está a prueba de peligros.
Quizá el peligro seamos nosotros mismos, nuestros más secretos y
escondidos enemigos. Porque, además, muchos de los animales del bestiario
de Cisneros son lo que, en puridad, podrían ser llamados seres vivientes
y, por consiguiente y en el más elemental de los silogismos, seres
murientes.
Pero el poeta también sabe que “sobre cada muerto los animales cantan”.
Cantan —luego hablan— como los paquidermos de su poema
“Denuncia de los elefantes, demasiado bien considerados en los últimos
tiempos”, donde nos cuenta que “aprendieron inglés” gracias a un noble
británico que cayó en la selva y que, con gran aplicación, se hizo a su vez
alumno aventajado en el aprendizaje de la lengua de los simios.
Lejos de la selva, en una campiña inglesa, Lord Maddigan caza a caballo
algunas liebres, seguido por sus perros de presa, por sus perros de
lujo, y Cisneros hace de amanuense de tan noble cacería.
El poeta limeño conoce y baraja los mitos, los símbolos y la heráldica
que, a lo largo de la historia, propicia el reino animal. Pero parece descreer
de la carga mitológica, se aparta de cualquier simbología y crea así
una heráldica personal, de cuño moderno.
En un bello libro de Roger Callois —La mitología del pulpo, ese animal
cantado por Lautréamont en celebración de su mirada de seda y de su terror
hiperbólico— se señala que el paso raudo de un aerolito, un árbol
fulminado entre otros árboles, un risco o una montaña de extrañas formas
recortadas, da origen a la saga, a la leyenda. También que un eclipse
o un cometa o una estrella fugaz ponen en marcha la fabulación popular
y sus correspondientes imágenes. Dice el mismo Callois que, de igual
manera, funciona en el imaginario popular la presencia del murciélago,
la serpiente, la araña, la tortuga o el pavo real, y que estos animales provocan
desde el misterio y los malos augurios hasta el miedo, el ensueño
o la repugnancia.
Todo esto entra en la poesía con rasgos que no siempre resultan mitológicos.
Si para Whitman “el sapo es una obra maestra de Dios”; si es
posible que algunas abejas libaran más en los versos de Valéry que en los nardos; si las anguilas del Báltico nadaron sin descanso lo mismo en sus aguas que en las palabras de Montale; si fuimos alguna vez a una cena en
la mansión de los murciélagos del Popol Vuh, bien vale la pena visitar a los
gatos del vecindario del poeta, unos gatos agrestes que viven junto a pensionados
de guerra, soldados en desuso que hace mucho perdieron la lucha
con el tiempo. Son gatos indómitos, felinos que acechan peor que un
ejército mendigo.
Una invasión de pájaros, de ruidosos pajarracos marinos, llega hasta
el mismo centro de la ciudad (uno los imagina dejando charreteras de
guano, de materia excrementicia en los hombros de las estatuas de los
héroes o chillando en la Plaza de Armas) y hace nido en un poema que
nos deja algo semejante a un seco estupor. Se trata de unos versos (“En
el 62 las aves marinas llegaron hasta el centro de Lima”) que, desde una
densa atmósfera, inquietan y sobresaltan. Su escritura parece realizada
con un pincel humedecido con tintas de delirio y pesadilla.
Esa perplejidad que nos queda tras la lectura de ese poema es de la misma
materia que la de un verso perdido en su “Tierra de ángeles” en el que
“chilla un gato en la niebla como un niño peruano”. Maullido o llanto,
esos sonidos sin forma —o de formas desvaídas por la niebla, gato o infante—
producen el registro de un asombro, cuando no el registro de
un espanto.
De todo esto está hecha la poesía de Antonio Cisneros. De gestos escondidos
y cotidianidades palmarias y reales. Resulta otra vez admirable
y sorpresiva, tras muchas veces que la hemos leído. Es un poco como el
ave negra que se posa en cúpulas y antenas del invierno moscovita.
Sólo queda celebrar a los animales domésticos y a los animales cimarrones
del poeta peruano, ya que ninguno de ellos debe estar dispuesto
a celebrar que cada día y cada noche les ampliemos y nos ampliemos los
territorios del desierto.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras