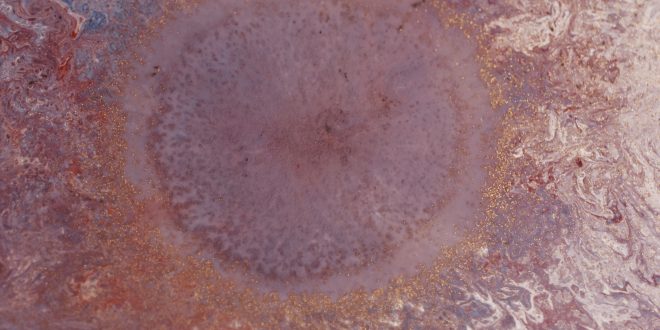Ruvalcaba, hijo de uno de los mayores violinistas de este país, es también uno de los narradores más destacados en México. Un cuento que no tiene desperdicio.
Ruvalcaba, hijo de uno de los mayores violinistas de este país, es también uno de los narradores más destacados en México. Un cuento que no tiene desperdicio.
Eusebio Ruvalcaba
 Nació en la ciudad de Guadalajara en 1951. Ha publicado varios títulos que comprenden novela (Un hilito de sangre, Los ojos de los hombres, Desde la tersa noche…), cuento (¿Nunca te amarraron las manos de chiquito?, Al servicio de la música, Pocos son los elegidos perros del mal…), poesía (Con olor a Mozart, El frágil latido del corazón de un hombre, El pie de Coral…), ensayo (Primero la A, Con los oídos abiertos, El silencio me despertó…), aforismo (Heridas sin sutura…), epístola (El hombre empuja al hombre…). Es colaborador regular de los diarios El Financiero y Milenio, así como de la revista Vértigo y de medios electrónicos. Maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conferencista y coordinador de talleres de creación literaria, apreciación musical y periodismo cultural, ha prologado libros, discos y catálogos de artistas plásticos.
Nació en la ciudad de Guadalajara en 1951. Ha publicado varios títulos que comprenden novela (Un hilito de sangre, Los ojos de los hombres, Desde la tersa noche…), cuento (¿Nunca te amarraron las manos de chiquito?, Al servicio de la música, Pocos son los elegidos perros del mal…), poesía (Con olor a Mozart, El frágil latido del corazón de un hombre, El pie de Coral…), ensayo (Primero la A, Con los oídos abiertos, El silencio me despertó…), aforismo (Heridas sin sutura…), epístola (El hombre empuja al hombre…). Es colaborador regular de los diarios El Financiero y Milenio, así como de la revista Vértigo y de medios electrónicos. Maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conferencista y coordinador de talleres de creación literaria, apreciación musical y periodismo cultural, ha prologado libros, discos y catálogos de artistas plásticos.
Fokin noche
Para Paco Valencia
Se despertó con este pensamiento: lo más difícil ya lo había hecho, que era ligarse a la chava. Ahora venía lo fácil: pintar un graffiti en una pared del Reclusorio Oriente.
Le arrojó unas piedritas a la ventana. Siempre y cuando se despertara ella y no su hermana; pero no, como estaba gorda lo más probable era que no abriera los ojos aunque la casa se viniera abajo. Eran las cinco de la mañana y se volvió a mirar la bóveda celeste. ¿Qué estaba a punto de hacer?, se dijo. Pintar un graffiti en uno de los murales del Reclusorio Oriente era algo no sólo descabellado sino peligroso. Las consecuencias podrían ser imprevisibles. Pero valía la pena, con tal de que Citlalli le diera el sí. La había conocido enfrente de la delegación Iztapalapa, paseando tranquilamente por los corredores del parque. Él la había mirado, y ella le había sostenido la mirada. Lo siguiente fue seguirla. La observó de pies a cabeza, como decía su tío Toño que debía observarse a una mujer. Nomás para ver si no estaba renca, si no tenía un barril por cintura, si no le salía debajo de la falda un rabo de perro. Lo cual no. Esa niña era perfecta. Linda. Bien hechecita por donde se le viera.
Lo siguiente fue hablarle. Como era raro que una chica tan bonita anduviera solitaria, no había más que de dos: o estaba esperando a alguien o la habían dejado plantada. Se aproximó con paso cauto. Más le valía estar preparado por si ella le soltaba un revés, o cuando menos un desaire. Las mujeres son buenas para aplicar destamples, le había dicho su tío Toño. Y él sabía de mujeres. Si le arrancaba una sonrisa, había valido la pena el intento. Y para su fortuna, no sólo fue una sonrisa sino la perspectiva de un ligue.
Así pues, se asomó, y más con señas que con palabras le dijo ahí voy. Ahorita bajo.
El ahorita fueron más de cincuenta minutos. Habían quedado a las cuatro de la mañana y ya eran las cinco. Cinco para las cinco. Que si Citlalli hubiera vivido en la colonia Condesa no habría corrido ningún peligro. Pero aquí estaban a unos pasos del Reclusorio Oriente. Con cierta frecuencia pasaba la patrulla o bien la perrera con custodios, y lo más sensato era que no lo vieran. Ahí estaba el éxito de su trabajo. Nadie le habría creído la razón que lo tenía postrado ahí, con sus herramientas en la mochila para pintar un graffiti. De por sí había tenido que caminar una distancia respetable desde Santa María Aztahuacán. Al fin abrió la puerta. Bajo la penumbra del foco que colgaba a la entrada de la casa, sí que se veía hermosa. Traía una sonrisa que parecía extraída de las chicas que salían en las películas. Así de increíble. Una sonrisa con un reclamo: no avientes piedras tan grandes ni tan fuerte, que casi despiertas a mi hermana. Imagínate. Ahorita estarías aquí con ella y no conmigo. ¿O eso hubieras querido? Iba a protestar pero prefirió no hacer caso. Total, ya estaba ahí con Citlalli, a quien no se podía quitar de la cabeza. Cosa que le llamaba la atención: ni teniéndola enfrente podía dejar de pensar en ella. Ya su tío Toño le había advertido: a ningún lado se va con una mujer así. Te va a enajenar. Al rato vas a andar haciendo cosas disparatadas con tal de darle gusto. Y de ahí al matrimonio no hay más que un paso.
¿Matrimonio? No era matrimonio lo que le había pedido Citlalli. Era algo peor: pintar un graffiti en una pared del Reclusorio Oriente. Como vivía a la vuelta del RO, quería ver cuando lo hiciera. Ése era el plan. Tal día y tal hora. Él pasaría por ella y lo vería pintar el susodicho graffiti. Que por las prisas tenía que haber cierta improvisación, era inevitable; que por el peligro de que los cerdos lo cacharan no podía regodearse en los terminados, no había forma de evitarlo. Pero en cambio Citlalli tendría su graffiti: todo un elemento churrigueresco y estrambótico alrededor de la letra C. ¿Podía pedir más?
Sobre Reforma, enfrente del reclu, había varios autos estacionados. Siempre había. Muchos familiares de los reclusos acostumbraban quedarse a dormir a bordo de su vehículo para ser de los primeros en pasar los días de visita.
Se ocultaron tras uno de los coches. Querían cerciorarse de que no viniera a lo lejos ninguna patrulla. Lo malo era que los custodios vigilaban desde varios ángulos. Sería una proeza si lograba graffitear. Le dijo a ella que no se cruzara la calle. Que sólo lo viera. Y que si veía una patrulla que se echara a correr a su casa. Con que bajo la luz del sol mañanero viera la inicial de su nombre, con eso era suficiente. Porque si acaso lograba dejar plasmado su talento, no duraría ni 24 horas.
—Dame un beso para que me sirva de inspiración —le rogó ya casi con un pie en el pavimento.
—¿Estás loco? ¡Nunca! —dijo ella, y subrayó sus palabras con un beso sonoro y prolongado.
Entonces se cruzó. Llevaba dos latas destapadas: la plateada y la azul. En el trayecto seleccionó una pared. No había nadie a la vista. Se plantó, y en un santiamén trazó una curva que apuntaba al cielo. Tuvo que forzar la vista porque no veía bien. Sacó la casta y echó por delante su estilo. Era líder de un crew y sabía cómo hacer las cosas. Su taja era inconfundible. A sus 16 años ya era considerado maestro. Delante de sus ojos, aquella manifestación de su amor empezó a adquirir forma. ¿Pero cómo le haría para pronunciar el carácter de aquella C? No había de otra más que con rojo sobre dorado, a odo de una descarga eléctrica. Pero había dejado los aerosoles en la mochila. Qué wey, se dijo. Como diablo, cruzó una vez más la calle pero ahora en sentido contrario. De un brinco, llegó hasta donde estaba Citlalli. Aventó las dos latas que traía, extrajo las que buscaba, le ordenó a su prospecto de novia que se regresara y corrió una vez más hasta su graffiti inconcluso. O eso iba a hacer; pero ella lo tomó del brazo y le pidió otro beso. No iba a hacerlo porque ya empezaba a clarear y lo podían cachar. No iba a hacerlo pero lo hizo.
Semejante a un cow boy con una colt en cada mano, disparó las latas. Pintó el rojo con violencia y el dorado con dulzura. Cosa que sólo se podía hacer cuando se dominaba el golpe del aerosol. Cuando pasaba de ser una herramienta para convertirse en un instrumento al servicio del hombre. Su corazón se hinchó de alegría. Y se habría quedado allí toda la vida para contemplar su trabajo, pero no había tiempo que perder. Subió las escaleras que lo separaban de la banqueta, y de pronto llegó a sus oídos la orden inconfundible de los motorizados: ¡deténte! Pero no se detuvo. Le imprimió a sus pies toda la velocidad que tenía reservada. Su condición física había mermado por tanto jale que se metía, pero no se iba a dejar agarrar. Se dio vuelta en la calle, y, exactamente cuando pasó enfrente de la casa de Citlalli, la puerta se abrió y aquella belleza le hizo la seña de que entrara. La patrulla siguió de largo. Con su torreta encendida.
Ahora sí, luego de que le reclamó por poner en peligro su vida, lo llenó de besos.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras