 Marco Antonio Campos es, con certeza, uno de los más avezados lectores de la obra del escritor, actor, editor y ex diplomático originario de Jalisco. Gutiérrez Vega es un poeta culterano que allana las dificultades con su tono conversacional y preciso, directo, vivencial.
Marco Antonio Campos es, con certeza, uno de los más avezados lectores de la obra del escritor, actor, editor y ex diplomático originario de Jalisco. Gutiérrez Vega es un poeta culterano que allana las dificultades con su tono conversacional y preciso, directo, vivencial.
HUGO GUTIÉRREZ VEGA: LAS DUALIDADES FRUCTUOSAS (1)
Marco Antonio Campos
Salvo excepciones como Marco Antonio Montes de Oca (1932), José Carlos Becerra (1936) y cierto Juan Bañuelos (1932), que tendieron al ornamento barroco o a una poesía con zonas oscuras, los poetas nacidos en la década de los treinta –Thelma Nava (1932), Gabriel Zaid (1934), Hugo Gutiérrez Vega (1934), Guillermo Fernández (1934), Óscar Oliva (1937), Jaime Augusto Schelley (1937), Jaime Labastida (1939), José Emilio Pacheco (1939), Homero Aridjis (1940)–, buscaron más una poesía directa, coloquial, hecha de la madera múltiples de los árboles diarios, donde no está excluida en momentos la crítica, la protesta y el testimonio políticos. De éstos, en los casos de Gutiérrez Vega y Pacheco, la leve diferencia sería acaso que su poesía es aún más conversada que la de los otros, quizá influidos en buena medida por las lecciones de la poesía en lengua inglesa, que ambos conocen muy bien. Gutiérrez Vega no se ha cansado públicamente de señalar fronteras y marcar distancias con los poetas que “metaforean”, o contra los que se divierten, creyendo que el lector también lo hace, con la juguetería de vértigo de las palabras. Partamos de un hecho: existe una diferencia abismal entre el compromiso poético y existencial que hay en poetas cuando realizan en sus poemas fracturas linguïsticas y estructurales, como en Saba, alma espinosamente compleja, o en Apollinaire, gran abridor de caminos, o en el Ungaretti de La Alegría, o en el Vallejo de Trilce y Poemas Humanos, en el Artaud de los textos eléctricos y desquiciantes, o en el Celan del linaje despedazado, donde la calculada desintegración verbal se iguala a las destrucciones del alma, y la de aquellos poetas vanguardistas, decorados con ismos, de las décadas de los diez, veinte y treinta del siglo XX (futurismo, unanimismo, creacionismo, ultraísmo, dadaísmo, surrealismo), y los neovanguardistas capitaneados en nuestros países desde hace algún tiempo por embaucadores sudamericanos. Vallejo (a quien estos últimos han tomado como alto modelo), en su “Autopsia del surrealismo”, denostó contra tales escuelas que se multiplicaban más rápido que los peces en las manos de Cristo, contra una poesía prefabricada y contra una espuria actitud ante la vida y la literatura. El surrealismo, dijo, era “una receta más para hacer poemas sobre medida, como lo son y serán todas las escuelas literarias”.
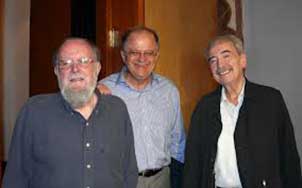
Salvo su primer libro, Buscado amor, la poesía de HGV se lee como una larga conversación que ha sostenido con las personas que conoció en sus numerosos viajes y numerosas estadías por las cuatro orientaciones de la tierra, hasta delinear y colorear en el corazón, como querían los mexicanos antiguos, un libro de pinturas. Una conversación donde abundan, o tal vez sobreabundan, las referencias literarias, y en segundo término, las teatrales y cinematográficas.
Y precisamente aquí surge una de las varias dualidades en su obra, que siempre, de una u otra manera, tenue o intensamente, se acaban reconciliando: el poeta libresco y el poeta desparpajado. Por una parte, el poeta que deja correr el oleaje de sus muchas lecturas, y que, quizá con Eduardo Lizalde, es el poeta mexicano contemporáneo que más referencias librescas tiene en sus libros: en títulos, en epígrafes, como citas directas o indirectas, como desarrollo de poemas, y por la otra, una poesía que reivindica el no tomarse en serio, y donde caben, por qué no, el desmadre, el cotorreo, la chacota, no excluyendo la burla hacia sí mismo. Por una parte, homenajes a los artistas admirados, entre otros –entre muchos–, Rafael Alberti, a quien hace una visita en Roma, o Malcolm Lowry, a quien recuerda melancólicamente en una de sus últimas fotografías bajo la ventana, o Wordsworth, en momentos cuando parecía muerto o ya lo estaba, o Pier Paolo Pasolini, de quien se visita la playa donde fue asesinado, o el brasileño Manuel Bandeira, a quien recuerda en su enfermedad y en la palabra de sueño de sus poemas, y Yeats y Darío y González León y López Velarde y García Lorca y Cernuda y Pavese y Genet y Brecht, y por la otra parte, la intención de desolemnizar a la poesía, de bajarse de las nubes de la gran cultura, y hacer citas, demasiado en la tierra, por ejemplo del Chamaco Domínguez, bolerista, y de José Alfredo Jiménez, gran compositor y cantante popular, o titular, atreverse a titular un libro Poemas para el perro de la carnicería, o escribir un poema –imitando el lenguaje de la historieta– a la familia Burrón, o recordar las melcochadas y torpezas de una tarde en el cine con una muchacha mientras oían la voz de Doris Day y agotaban las palomitas.
Está asimismo la dualidad del poeta que se encanta, por un lado, con el teatro y el cine, que actúa a veces como actor secundario en modestos escenarios, y actúa también, con otros maquillajes y una variación de voces, en el vasto escenario del mundo, quien ríe y llora con el cine mudo, y da saltos chaplinescos y pone su cara de niño regañado a lo Stan Laurel y su cara de perplejidad triste a lo Buster Keaton, pero que de pronto descubre que detrás de la gansada hay un drama insospechado hasta entonces. Sin embargo, en el otro lado, está su reverso figurado, el hombre de formas, el hombre que ha ejercido la diplomacia por cerca de cinco lustros, el que sabe comportarse a la altura del protocolo en una recepción ante el rey de España o sostener una conversación con el patriarca de la iglesia ortodoxa, aquel que goza los detalles de fililí y ribete de las fiestas de gran gala y que acepta con gusto las membresías de las Academias, de los Ateneos y los Seminarios, todo lo cual, si se ve bien (lo diría el mismo Gutiérrez Vega), es otra obra de teatro, y como en las obras de teatro, el gesto a veces se petrifica, el parlamento nos traiciona, y de pronto el hombre queda desnudo ante el público en su desprotección y fragilidad. ¿Cómo no recordar sobre esto líneas de su poema a la memoria del joven amigo José Carlos Becerra, muerto en la carretera a Brindisi a los treinta y tres años de su edad?: “No exagero, poeta. No hago tu elogio fúnebre. La oratoria te daba desconfianza, bien lo sé. Digo todo esto dando una cabriola de cine mudo, saludándote con mi vieja corbata”. Y el lector que lee esto o el espectador que lo oye comprenden que el llanto comienza a descorrer el maquillaje.
Pero está asimismo la dualidad del poeta que, por una parte, ve los hechos y las cosas del mundo con el asombro y el deslumbramiento de un niño, y por la otra, el poeta que observa con tristeza y desencanto el paso de los años en los objetos, en los elementos de la naturaleza, en las personas y en él mismo y que sabe que la experiencia sólo enseña a que nos resignemos ante nuestros nuevos errores y la repetición de nuestras acciones negativas. Por un lado, el poeta que tiene la seguridad de que “todo es pasmo” y de que hay “magia en todo” y de que si dos amantes se besan “la vida se apunta una nueva victoria”, pero también, del otro lado, está la visión del poeta del todo consciente de que el río de los años corre incesante, de que disminuyen las “mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud” , de que mientras los hijos crecen nuestros cuerpos se afean y desmedran, de que son cada vez más inanes en los asuntos amorosos las palpitaciones del corazón, de que las generaciones nuevas aprenden lo que no aprendimos y nosotros olvidamos lo que mal aprendimos, de que “burla burlando el tiempo nos amansa”, y el placer, que el poeta anunciaba (sabía) de su terminación, en efecto, acaba en devaneo, y las cosas, que dieron tanto disfrute, son ya solamente verdura de las eras y rocío de los prados.
Pero está asimismo la dualidad del poeta emblemáticamente sedentario y la del poeta numerosamente viajero. El que dejó sus huellas en las calles del mundo y el que en el fondo nunca salió de la casa del pueblo donde vivió en años de la infancia y al que regresó numerosas veces en los meses de vacaciones. Hay dos poemas célebres de Cavafis que tal vez ilustren la experiencia en la tierra de Hugo Gutiérrez Vega: “La ciudad” e “Ítaca”, los cuales, pese a diferencias menores, envían el mismo recado. El primero versa sobre un hombre que anhela irse de su ciudad, donde está condenado de antemano y donde ha malgastado su vida, pero una voz admonitoria, una suerte de sombría conciencia moral, le señala que el viaje será inútil, porque adonde vaya andará por calles y barrios de su ciudad y su vida la echará a perder de la misma manera. El segundo trata sobre un hombre que escucha también una voz admonitaria –tal vez la misma–, la cual le recomienda abandonar la isla y viajar y sortear miles de peligros y vivir toda suerte de experiencias y buscar que el viaje sea lo más prolongado posible: al final comprenderá que Ítaca le dio el viaje, es decir, sin la isla natal no habría emprendido ni comprendido el viaje.
Me parece que en ambos poemas, como en un espejo, Gutiérrez Vega vería su rostro. En entrevistas ha declarado que en el fondo no ha salido de la casa de la abuela en el ultramontano pueblo de Lagos de Moreno, Jalisco, y que, pese a todos los viajes, se ha sentido, para utilizar una expresión con sabor antiguo, maceta en el corredor de esa casa, la cual el poeta ha querido ver –no la natal Guadalajara– como su pequeña y verde Itaca. No en balde la preferencia, o más aún, la devoción acendrada de HGV por los poetas mexicanos del cambio de siglo, el laguense Francisco González León y el jerezano López Velarde, o mucho más cerca, el zapotlanense Juan José Arreola de La feria, que labraron sus piezas líricas y sus poemas en prosa en deslumbrante marquetería y dejaron instantes inolvidables, con toda su “majestad mínima”, de la vida diaria de sus solares nativos. El orbe de imágenes y sueños de Francisco González León se integra naturalmente a las experiencias vividas en Lagos por Gutiérrez Vega en los años treinta y cuarenta, la cual, la más vívida, la más insistente, es la de ese viento que dispersa las escasas nubes del cielo que prometían la esperada lluvia. En ese pueblo, en ese paraíso inmóvil, en esa tierra prometida donde la lluvia no llega, en ese paisaje de encanto que los años roen, el poeta evoca con nostalgia definitiva a la abuela y a los lugares que se inventaba a los siete años en la calle del río:
Las mañanas doraban
las alas de los canarios
y las plantas recién regadas
nos hablaban del día.
Pero en el lado opuesto, o aparentemente opuesto, está el hombre que ha conocido innumerables ciudades y pueblos por los cuatro rumbos de la tierra: mexicanas, italianas, francesas, árabes, inglesas, estadounidenses, brasileñas, argentinas, griegas, rumanas, del Asia Menor… Cuando el poeta ha llegado a una ciudad ya se ha preparado para la otra. O dicho con melancolía irresistible:
Nuestro deseo es llegar
pero siempre nos vamos.
Tal ningún poeta de su generación, ni de la inmediata anterior, ni de la siguiente, ha viajado como él. Aún ahora, a los sesenta y cinco años de su edad, la sed del viaje sigue bebiendo del cansado cántaro. El auténtico viajero sabe que la mejor manera de viajar es hacerlo con la menor cantidad de cosas posible y teniendo en el mundo las menos cosas posibles:
Estar de paso
es la mejor manera
de desprenderse de las cosas
sin hacer demasiados aspavientos.
Los viajes de HGV han dependido de dos formas del azar: los avatares diplomáticos y lo que dicta el viento. Pero los viajes, menos que a una poesía descriptiva de la naturaleza y de las ciudades, lo han llevado a dibujar retratos (donde es un verdadero maestro), a efectuar una suerte de rituales frente a los sitios de artistas, poetas y escritores admirados, o para ahondar breves reflexiones. En su poema “Curriculum Vitae”, Gutiérrez Vega dijo que no le tenía temor a lo imprevisto pero prefería que no pasara. ¿Es lógico, que un hombre que ha viajado tanto, no le gusten los cambios bruscos o sorpresivos? La respuesta es afirmativa, si tomamos en cuenta ante todo su carácter hedonista, y observamos que el viaje, en su caso, lo busca como un goce quieto, para que las conversaciones con la gente, los instantes de la naturaleza y el conocimiento de la historia, de la geografía y la literatura le digan, con distintas pero hondas voces, algo bello y amable que él convierta después en poemas como pequeñas casas.
Sin embargo los años vividos en un país cambiarían su forma de escritura y quizá también la manera de asumir la vida y de mirar las cosas del mundo. Quizá ni él mismo, luego de su llegada a Grecia, imaginó lo que significaría esa estancia, que duró de 1988 a 1995, y que lo convertiría en una de las voces insoslayables del coro actual de la poesía mexicana. En ese decurso publicaría tres libros, o mejor, tres cuadernos de poesía: Los soles griegos (1989), Los cantos del despotado de Morea (1991) y Una estación en Amorgós (1996). Una trilogía llena de continuas bellezas.
De principio su poesía siguió siendo sencilla en su expresión pero sus contenidos se volvieron más, o mucho más, complejos, y la primera persona del singular se volvió más un él y un ellos, como en su gran modelo, el Cavafis de los poemas histórico-morales, o el Pavese de Lavorare Stanca, o la poesía de Edgar Lee Masters, o entre nosotros, el Chumacero de Palabras en reposo.
Quizá el mirar las puertas y ventanas de la casa de la vejez hizo que el antiguo hedonista empezara a escribir más a menudo poemas con un fondo melancólico y que fueran más presentes dos sentimientos casi ajenos en su obra anterior: la ternura y la piedad, incluso hacia él mismo. Asimismo en su poesía asimiló admirablemente la gran lección de la lírica griega, desde sus raíces clásicas hasta buen número de lo escrito hoy, uniendo íntima e indivisiblemente ética y estética. Los instantes éticos pueden ser también momentos de gran belleza pero entre o debajo de los versos.
Si bien en su poesía anterior había delineado retratos, es durante su estadía en Grecia, donde HGV los hace más continuos y hondos: de personajes históricos, de amigos, de conocidos, de gente del pueblo, algo que haría casi simultánea y magníficamente en esos años, pero por muy distintas vías, un poeta de la siguiente generación: Francisco Hernández. Quizá el primero de esos retratos donde encuentra HGV el camino se halle en Los soles griegos, en el poema “Fanariota en Atenas”, donde perfila a Kostas, “un hombre triste pero hecho a la vida”, y siguiendo en otro, lleno de ternura y luz, “La higuera de Pendeli”, donde dibuja a un grupo de viejos a quien la tristeza de los años y los años de tristeza no ha logrado vencer del todo.
Cuando escribe Los cantos del Despotado de Morea Gutiérrez Vega se ha apropiado del todo del espíritu griego. Lo fascinante en este libro es la manera como Gutiérrez Vega se convierte a la vez en un viajero en la tierra y en un viajero en el tiempo. El poeta se desdobla históricamente y asiste doblemente como testigo: a la caída de la ciudad de Mistrás a manos de los turcos y a las ruinas actuales de la antigua ciudad bizantina. Entre las descripciones hay retratos extraordinarios trazados en unas cuantas líneas con frases henchidas de sabiduría que nos emocionan como instantes estéticos. Ningún retrato, sin embargo, admiro más que el del propio Déspota, digno en el ejercicio del poder y digno en la renuncia del poder. El poema puede tomarse también como un pequeño tratado de Ars Politica.
En Una estación en Amorgós el poeta vuelve al presente y al ahora. Pasa un mes en una pequeña isla de las Cícladas, lo cual le sirve para conocer a sus habitantes, las palpitaciones de la vida cotidiana y los paisajes de privilegio. Gracias a Hugo Gutiérrez Vega, Amorgós es un motivo, o más, una bella presencia en la geografía literaria de nuestro país. ¡Qué hecho extraño! Si no hizo de Lagos lo que en su poesía Francisco González León, o de Jerez como Ramón López Velarde, es decir, un pueblo mexicano modelado en versos con barro eterno, acabó haciéndolo de una pequeña isla griega de la que ya son nuestros, con toda su bondad íntegra y su ternura sin fondo, algunos de sus moradores como el panadero Dimitri, el Papa Yorgos, la prostituta Aretí y el doctor Stratos.
Permítaseme, para terminar, una leve variación de lo que escribí poco antes: si Lagos representó para Gutiérrez Vega el pueblo o la ciudad que le abrió las puertas para salir a conocer el mundo, Grecia, paradójica, magníficamente, le dio la seguridad de que, gracias a los tres libros escritos durante su estancia, vivirá en la poesía y no en las historias de la poesía.
1) Prólogo al libro
MÁS DE HUGO GUTIÉRREZ VEGA
LA OTRA RADIO
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras



