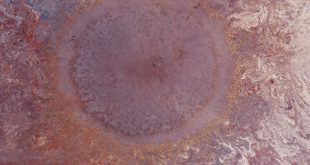Fragmento de la novela Blanco Trópico del escritor mexicano, publicada por Alfaguara este 2014. Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de cinco novelas y cuatro libros de relatos.
Fragmento de la novela Blanco Trópico del escritor mexicano, publicada por Alfaguara este 2014. Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de cinco novelas y cuatro libros de relatos.
Blanco Trópico (México, Alfaguara, 2014, 368 págs.) Fragmento.
Adrián Curiel

A la altura de Plaza de Canalejas, con las manos ampolladas, yo quería abortar la misión, abandonar todo ahí mismo a carteristas y mendicantes. ¿Por qué no mandábamos a la mierda esos pinches bártulos y nos íbamos derecho al lobby del Hotel Palace a espiar a los famosos y fantasear con una vida de lujo mientras bebíamos unas de las cervezas más caras de la ciudad? Pero Marcia, a prueba de fuego, sacaba fuerzas de flaqueza, me jaleaba para que prosiguiéramos. Al llegar a la oficina de correos no terminaban los problemas. Otra escalera —muy empinada y resbaladiza— ameritaba que volviese a cargar la estructura de barras y listones con ganchos. Curvaba hacia atrás la espalda, me echaba encima el peso en un involuntario movimiento de halterofilia y bajaba con las piernas arqueadas, casi en cuclillas y a ciegas, siguiendo las indicaciones de Marcia. En los sótanos siempre pasaba algo. Un empleado nos hacía llenar diez mil veces la hoja de solicitud, otro insistía en que corrigiéramos las declaraciones aduanales que ya estaban listas. Algún vivo (normalmente un hermano latinoamericano) se quería saltar la cola alegando que ya estaba formado pero había tenido que ir al baño.
En una ocasión, aguardábamos nuestro turno y el tipo de adelante, un señor metido en carnes y algo mayor, madrileño, se vuelve, escudriña la dirección de mi madre escrita con rotulador en letras y números grandes, encara a Marcia con una impertinencia que él habrá juzgado cautivadora, y empieza a canturrear “México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que…” Vos perdoname, lo cortó en seco mi encolerizada mujer. ¿Pero yo a vos te conozco? No. ¿Y te estoy espiando tus cosas? No, replicó el intruso, desconcertado. Entonces vos por qué estás espiando las mías. No… no estoy espiando, dijo, las facciones desencajadas. Dio media vuelta y no se habló más del asunto. Durante el altercado, todavía no me bajaba la adrenalina por el esfuerzo del acarreo, experimenté una súbita taquicardia. Era el sello de Madrid, la violencia de lo imprevisible. Miré a su costado, Marcia estaba hecha un basilisco. Parecía que le hubiesen revuelto la cabellera o que un avión le hubiera pasado por arriba. Hicimos el trámite y salimos. La abracé con la mano libre (en la otra llevaba la carretilla plegada y atada con el pulpo) y le propuse refrescarnos con unas cañitas en la cervecería Estafeta. Sentados a la barra, mientras nos ponían unas tapitas, comentamos el incidente. Nos rendimos a una suculenta, explosiva carcajada que resurgía a contrapunto cada vez que yo remedaba, modulando la voz para caricaturizarlo, el infeliz diálogo del espionaje. No había duda. Indicios por todas partes. Había llegado el tiempo de marcharse.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras