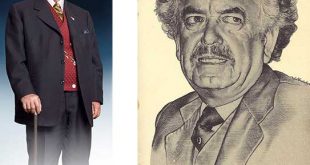Asombrado por sus hallazgos en un cementerio francés, Bustamante nos hace la crónica de ese encuentro con los fantasmas notables de la Rusia preservada del realismo socialista.
Asombrado por sus hallazgos en un cementerio francés, Bustamante nos hace la crónica de ese encuentro con los fantasmas notables de la Rusia preservada del realismo socialista.
UN PANTEÓN PARA UNA NOVELA
Jorge Bustamante García
Mis amigos Aurelio y Benedicte residen en París hace cerca de cuatro décadas. Por circunstancias de la vida habíamos perdido contacto desde hace más de treinta años, lazo que recuperamos por una compleja trama urdida en internet. Por fin nos volvimos a ver en 2012 y nos hospedaron (con mi hija y mi mujer) en su hospitalaria casa en el poblado de Saintry-sur-Seine, al sureste de París. Durante los primeros días, por fortuna, no visitamos los trillados lugares turísticos parisinos: ni la torre Eiffel, ni los Campos Elíseos, ni el Louvre, ni Notre Dame, ni el Barrio Latino. Nos dedicamos más bien a mirar y explorar la campiña y los pueblos en la periferia meridional de la ciudad de las luces. Fue una experiencia singular, llena de paisajes y lugares que se nos antojaban inagotables y nuevos. Yo hice de copiloto de Aurelio (a quien sus amigos le decimos Chiqui, porque mide más de dos metros), quien junto con Benedicte nos explicaban con lujo de detalle cada rincón que nos llamaba la atención y por donde, sin duda, ellos habían transitado centenares de veces. De esas andanzas quedaron especialmente anclados en mi memoria dos espacios para mí irrepetibles.
Un día de viento arribamos al paraje conocido como Molino de Villeneuve, en Saint-Amoult-en-Yvelines, un «pedazo de tierra francesa» que el poeta Louis Aragon regaló a su musa, la escritora rusa Elsa Triolet, hermana menor de Lilia Brik, amante de Maiakovski y mujer del indescifrable Osip Brik, íntimo amigo del poeta de la revolución rusa. Aragon había conocido a la Triolet desde 1928 y desde entonces la amó sin reservas y ya no pudo ni quiso separarse de ella. Publicó tres libros a lo largo de veinte años que muestran su adicción por la musa: Los ojos de Elsa (1942) (…tus ojos son tan profundos que en ellos pierdo la memoria…), Elsa (1959) y Loco por Elsa (1963). Alguna vez escribió: «un hombre no tiene nada mejor, más puro y más digno de ser expuesto, que su amor…».
A la casa de campo del Molino se entra por una cocina de azulejos, se continúa por un salón biblioteca donde hay una sorprendente rueda de un molino de agua que todavía gira y murmura, y un piano solitario que la escritora tocaba en tardes sin término. Dicen que el murmullo de ese pequeño molino acompañaba siempre las reuniones y tertulias que la pareja de escritores sostenía con los frecuentes amigos y colegas que los visitaban. Luego se pasa por el estudio de Aragon, repleto de objetos y libros y por un corredor se llega al baño y las habitaciones, donde la Triolet guardaba sus libros más queridos. Ahí, en un rincón, avisté una verdadera joya: una antología de la poesía rusa que la escritora compiló y tradujo al francés y que comprendía poetas desde Baratinski y Tiútchev, hasta Bella Ajmadúlina y Andréi Vossnesenski. La hojeé de inmediato y en un descuido del simpático guía que contaba al grupo amenas anécdotas sobre los escritores que habitaron la casa, estuve tentado, por un impulso feroz e incomprensible, a echarle mano a ese libro, pero me quedé tieso y no me atreví, ante la mirada dulcemente juguetona de mi hija Natalia. A los pocos minutos salimos al huerto que Elsa ideó, regó y cultivó al frente de la casa. El mismo huerto en que fue enterrada un día de junio de 1970, y en el que el violonchelista Mstislav Rostropovich, inspirado y conmovido, interpretó ese día una serenata de Bach en homenaje a la escritora. Doce años después, en 1982, el propio Aragon fue inhumado en ese mismo jardín y reposa desde entonces al lado de su musa.
Otro día rumbo al palacio de Fontainebleau, donde habitó y despachó algunos años Napoleón, divisamos un cementerio en los bordes del poblado Sainte-Geneviève-des-Bois. Chiqui me comentó que se trataba de un cementerio ruso que ellos nunca habían visitado. Al instante le pedí que se detuviera y saltamos todos del auto para acercarnos a la entrada del panteón, donde había un plano que mostraba la distribución de las tumbas. Tamaña sorpresa nos llevamos cuando descubrimos ahí los nombres de muchas personalidades rusas conocidas del siglo XX: políticos, emigrantes blancos, combatientes rusos de la resistencia francesa, músicos, escritores, cantantes, poetas, cineastas, científicos, bailarines, alguno que otro revolucionario y hasta un asesino famoso.
Al pasar el umbral la primera tumba que encontramos fue la del primer bailarín Rudolf Noureev, cubierta por un colorido kilim pétreo decorado con motivos geométricos y una zapatillas rosas que, en el borde del sepulcro, parecían esperar al danzante que nunca volverá. Unos metros más adelante yacían los escritores Víctor Nekrásov (autor de la novela Las trincheras de Stalingrado) y el legendario y fecundo Alexéi Remizov, autor de más de cien libros, algunos de los cuales, como Lamento por la ruina de la tierra rusa y Cuento acerca de Iván Seminovich de Stratilatov, ejercieron decisiva influencia en autores como Bieli, Zamiatin y Pilniak. Entonces me pareció que esa incursión era como una festiva celebración, donde los difuntos tenían aún la capacidad de conmover mi sensibilidad y mis recuerdos. A unos pasos encontramos a la narradora satírica Nadezhda Teffi, compañera de batallas de Arkadi Averchenko en las páginas de la revista «El Satiricón» en la segunda década del siglo pasado. Unos metros más allá reposan la poetisa del siglo de plata Zinaida Gippius, amiga de Blok y Ajmátova, y su esposo, el reconocido crítico Dimitri Merezhkovski, a quien Evtushenko caracterizó como «disidente de nuevo tipo, que cayó en desgracia ante quienes se consideraban guardianes de la moral y el orden».
A Chiqui y a mí nos sorprendió encontrar allí al poeta trovador y cantante Alexander Galich, tan conocido en nuestra época de estudiantes en Rusia y maestro de otro trovador disidente y contestatario, Vladímir Vysotsky. Parados ahí, a su lado, tarareamos juntos su canción: «Cuando yo regrese, cantarán en febrero los ruiseñores…». Pero más nos emocionó pasar a un costado de la lápida de Iván Bunin, Nobel de Literatura de 1933, quien murió fuera de casa como el personaje que describió en El señor de San Francisco. Sin embargo, el momento más sobrecogedor y fascinante fue cuando descubrimos la tumba de Andréi Tarkovski. Nos sentamos de inmediato a su alrededor, con fervor repentino. El silencio apenas era interrumpido por el suave ulular del viento y las hojas que caían con imperceptible vacilación… Con Chiqui recordamos las dos películas de Tarkovski que vimos en Moscú a comienzos de 1973: Andréi Ruvliov y Solaris. Recreamos cada momento de esos recuerdos para Benedicte, mi mujer y mi hija, y nos quedamos sentados, ahí, entre monosílabos, pausas y silencios. Balbuceamos algunas frases sobre otras películas de Tarkovski y recordamos que en El Espejo, el cineasta recurrió a la frondosa vena poética de su padre Arseni, ese poeta barroco extraviado en un tiempo extraño que podía escribir versos así: «No necesito fechas: fui, soy y seré,/ La vida es el mayor de los milagros./ Solo, como un huérfano, en él yo vivo./ Solo, entre espejos, cercado por reflejos».
Todavía nos quedaba encontrarnos, antes de salir, con el príncipe Félix Yussúpov, asesino del monje loco Gregori Rasputín, en 1916; con el extraño escritor de la emigración blanca Gaito Gazdánov, autor de la desconcertante novela Una noche con Claire aparecida el 2011 en español en la editorial Nevsky Prospekt; y una princesa rusa: Vera Obolienski, que luchó en la resistencia francesa y que apresada por los nazis, fue luego guillotinada en Berlín. Salí de ese cementerio ruso con la convicción de saber quiénes habían sido esos seres, al menos algunos que habían despertado mi admiración en algún momento de la vida y que de alguna manera seguían vivos en mi imaginación. En fin, algo me decía en mis furtivos pensamientos que ese cementerio ruso, enclavado en la campiña francesa, bien vale una novela.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras