 En este breve ensayo, Gil hace un repaso a la crónica y a lo que hay de poesía en ésta, pero también en lo que hay de crónica en lo que él llama "la gran poesía chilena".
En este breve ensayo, Gil hace un repaso a la crónica y a lo que hay de poesía en ésta, pero también en lo que hay de crónica en lo que él llama "la gran poesía chilena".
Cronos devorando a sus hijos
Antonio Gil
De poetas y otros escribas
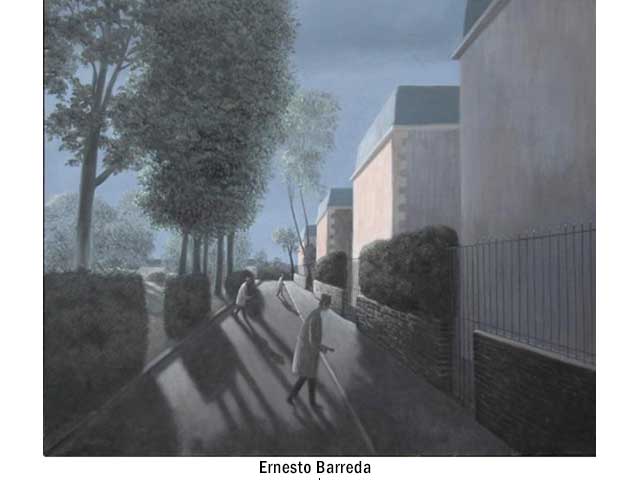
La crónica posee una prosapia larga, nutrida y bien alojada en la Casa de Contratación de Sevilla. Se la podría revestir pues sin más y sin caer por ello en pecado mortal, y exaltar y emplumar su condición hasta el infinito. Sería nada más cosa de que nos apropiemos para ello de las coloridas plumas que narraron con delirios y fábulas la conquista de América, de los apuntes del capitán Cook, de los diarios de Shakleton y hasta de las Crónicas Marcianas del bueno de Bradbury. Pero claro, no estamos abocados a aquella crónica, sino a otra. A la que se ejerce hoy como un oficio nocturno, plebeyo y medio bastardo, entre prisas noticiosas y temas de actualidad y filias y fobias personales, expuesta al comentario masivo y en muchos casos a la demanda por injurias graves con publicidad (esta última nunca jamás la gana el supuesto injuriado, es bueno que lo sepan para que no pierdan el tiempo). Esa escritura que, entre los tres mil y los seis mil caracteres, se publicará en un periódico y que viene signada por la fugacidad, como los relámpagos y los amores de verano. Algo que para algunos se convierte en un ritual semanal oficiado con mayor o menor devoción y fortuna en la vieja costumbre expresada como "tengo que escribir mi columna", frase que resuena mientras el "cronista" se pierde por los retruécanos de una vieja y ruinosa casa de suburbio. Pues bien, hasta aquí la crónica, siempre apretada, medio ahogada, pero por sobre todo perecible, instantánea, sin voluntad de mañana. El Tiempo se traga el tema, el fraseo, el ritmo, los énfasis y, principalmente, al cronista, quien desaparece en las fauces del Tiempo en algo que tiene un algo de pequeño drama y poética justicia. Somos unos sinvergüenzas la mayoría de los que redactamos crónicas y merecemos ese castigo. Todo pensamiento, metáfora, imagen, convertida en papel mojado.
Todo orgullo al carajo
Siendo la solicitud recibida el encontrar el vínculo de la crónica con la poesía, arte mayor, fundida a altas temperaturas espirituales como las estatuas, y también forma de encontrar los ribetes más escondidos de la Creación, intentaremos un par de maniobras delicadas, ya que en el mundo de la poesía todo es frágil y sagrado. Exigimos, pues, del lector un poco de respeto. Descubrirse la cabeza. No escupir. Evitar los carraspeos. De no poder hacerlo, suspenda la lectura y vaya a darle un paseo al perro.
Un haikú japonés, como sabemos, es el más breve de los poemas que existen. Cuando cumple con todas sus muchas exigencias formales, las que de verdad lo convierten en un deporte extremo del intelecto, logra una crónica perfecta: condiciones climáticas, estado anímico del poeta, situación general que rodea las tres líneas. Los tres envíos rara vez se despachan en regla y Bashō, maestro indiscutido de esta disciplina casi imposible, quien escribió más de diez mil, cree haber acertado -siendo generoso consigo mismo- en dos. Pese al exotismo del haikú, y a su exigencia sobrehumana, se lo sigue cultivando tanto en el Japón como en sus adaptaciones occidentales, siendo los poetas mexicanos sus más apasionados cultores. Ahí pues un indiscutible ejemplo de poema-crónica. Los hay magníficos. Octavio Paz escribió y tradujo con dulzura y ligereza varios clásicos del viejo Imperio del Sol Naciente. Existe también en todas las formas del poema del estilo un clima que preserva un instante y su emoción. Y en esa condición cumple capturando, fotografiando lo invisible. Sabemos del siglo de oro mil veces más por Góngora que por la historiografía al uso. El Canto General del poeta que amaba a los marineros nos narra y fija en la memoria los haceres y quehaceres terribles y quebrantadores del pueblo pobre de la patria. Es crónica la poesía como una enfermedad luminosa que nos impide olvidar o desconocer. Un mal crónico para los historiógrafos conservadores que barnizan y pulen y esconden en sus mamotretos todas las verdades oídas de la vida y la muerte.
Somos cronistas hace ya muchos años, incontables. Publicamos todos los jueves en Las Últimas Noticias, el diario de mayor circulación y lectoría de Chile. Y lo hemos sido también de medios desaparecidos en Santiago, en Talca, en Roma, en Chichicastenango, en Marsella, en Choroní. Y he sido aprendiz de poeta la vida entera, por lo que el destino junta en este mismo sujeto las dos actividades que nos solicitan emparentar para este número. Hay pocos poetas cronistas. Leonardo Sanhueza ha de ser el más brillante y lúcido de todos. Yo hago lo que puedo y he de reconocer que lo conciso del habla poética ayuda. Pero no sólo a escribir crónicas, sino a pensar y a vivir. Y las crónicas son, ironías baratas aparte, una manera de pensar y de vivir para señalar hacia el rincón oscuro. O para celebrar la diana de un hecho o una declaración. Y también para cubrir de alquitrán y plumas al desdichado que se desvió del correcto camino de la decencia o el cumplimiento de la palabra empeñada, fijadas arbitraria e injustamente por el cronista que será su poético verdugo.
Hay en la práctica de la poesía un aprendizaje invaluable de manejo del claroscuro, del salto atrás, de la prestidigitación verbal. La síntesis poética alumbra cuando ha de quedar sólo lo esencial. Es poético el acto de cerrar emocionando al lector o haciéndolo reír. Esto último nos resulta cada vez menos, siendo el llanto lo que con mayor frecuencia desencadenamos con nuestras palabras. Hemos escrito crónicas enteras en alejandrino. Por joder. Y hemos comentado cada libro de poesía nuevo que sale de la imprenta, con la máxima generosidad y cariño. Si el libro es un engendro, lo pasamos por alto. No creemos que la crónica alcance a ser un género literario. Ni siquiera periodístico en rigor. Pero es un oficio que se aprende y que disciplina la voz. Crea una modulación de resabios coloquiales que le hablan a la persona común que lee el diario para saber qué demonios pasó con el actor de su teleserie favorita. Lo plebeyo obliga al aristocrático poeta a entenderse dentro del arca, una bestia más de esta creación prodigiosa.
La poesía se manifiesta, pues, en la crónica de los más diversos modos: siendo crónica ella en sí misma. Ayudando a articular los pensamientos, sensaciones y sentimientos en un solo texto de tres mil golpes, con su vieja sabiduría mágica. Y también dejando constancia de la producción poética cada vez que corresponde y es posible. Hemos redactado nuestras crónicas con el celular en la cumbre del volcán Tupungato. Publicamos el mismo día en que lo hacía, in illo tempore, el más grande e irrepetible de nuestros cronistas: Joaquín Edwards Bello. Y en el mismo periódico donde escribió sus breves y preciosas crónicas el poeta Daniel de la Vega. Contamos con editores de nivel mundial, que son nuestros amigos. Hay afecto y complicidad, brutalmente necesaria para no caer al vacío. No existe la censura para el poeta Gil cuando hace las veces de cronista. Pero el Tiempo me traga una semana tras otra y debo volver a nacer para ser devorado por el tiempo que sopla y se lleva los papeles en su remolino a las regiones ignotas de donde nada vuelve jamás.
¿Hay poesía en la crónica? La hay. O los textos serían yesca, lija, materias ariscas. Hay poesía en la crónica, porque se debe apretar con el índice el corazón del lector. Hay poesía en la crónica porque hay poesía en la vida del que la redacta, con humildad y respeto. Pero también con altanería y soberbia cuando es lo que el cuerpo pide. En la mayoría de los articulistas que leemos y que nos interesan pervive un tono, un modo, una sensación que no puede tener más madre que la poesía. La gran poesía chilena. Pero, sin duda, la mayor poesía que anida en la crónica de un periódico es la posibilidad de llegar con nuestro susurro al olvidado que lee moviendo los labios. Al que no cuenta. A la mujer cansada de hilar, de pelar, de majar manzanas, allá en la lejanía del sur ventoso y venturoso de Chile.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras



